El ¿antibelicismo? de Civil war: Una reflexión (con spoilers) desde Truffaut y Sontag
- Manuel Hevia Carballido

- 24 jul 2025
- 21 Min. de lectura
Actualizado: 26 ago 2025

Civil war, del cineasta británico Alex Garland, fue una de mis películas favoritas del pasado 2024. En su momento, esta tensa y trepidante cinta que imagina un inminente conflicto bélico endógeno en Estados Unidos, me pareció, en lo discursivo, una sugerente reflexión antimilitarista sobre la violencia y su representación periodística. Mucho debatí sobre cómo este efectivo coming of age (en lo argumental) o road movie (en lo estructural) acometía diferentes estrategias narrativas y formales para alejar al espectador de la crueldad y violencia que reflejaba, para generar un desagrado ante la posibilidad de la guerra.
Pero en las últimas semanas, la pregunta sobre si Garland lograba verdaderamente el objetivo aparente de construir un filme antibélico regresaba a mi mente y me parecía más pertinente que nunca. Y no solo por la situación geopolítica mundial (escribo estas líneas mientras se celebra en La Haya la cumbre de la OTAN bajo la exigencia de un aumento del gasto de defensa, tras el inesperado y preocupante ataque norteamericano a Irán y el frágil alto al fuego de Israel e Irán, y mientras siguen activos otros 55 conflictos armados a lo largo del globo), sino también por comprobar que, en los últimos largometrajes del realizador y guionista de Ex machina o Men, la cuestión antibélica se conjugaba con indignantes esbozos de narrativas heroicas y propagandistas o con momentos donde se recreaba espectacular y casi festivamente en la violencia. Lo que conllevaba el riesgo de neutralizar el mensaje antibélico.
Por un lado, en abril de 2025, Garland estrenó Warfare, codirigida junto a Ray Mendoza, ex Navy Seal (la principal fuerza de operaciones especiales de la Armada de EE.UU.) y asesor militar en Hollywood (como tal ejerció en la producción de Civil war), tras combatir en la guerra de Irak. Warfare se basa en sus recuerdos para reconstruir una traumática y fallida misión del pelotón de Navy Seals al que pertenecía Mendoza: asegurar una posición como francotiradores el 19 de noviembre de 2006, en las últimas etapas de la segunda batalla de Ramadi (contexto ulterior completamente omitido en la película).
El fin de Warfare parece ser presentar una visión hiperrealista de la guerra, con sus poco espectaculares tiempos muertos o de espera, su crudeza desasosegante, sus muestras de cobardía, dolor y despistes, su ausencia de banda sonora extradiegética, su uso de una fotografía ocre, su énfasis en los procedimientos rutinarios militares, etc. Dispositivo solo dejado de lado en ciertos juegos del diseño sonoro que pretenden sumergirnos en la subjetividad de los muy anónimos protagonistas o generar impacto a través del silencio en los momentos de mayor sufrimiento. Aún probablemente buscando, de este modo, quitar el máximo atractivo a la guerra (“war is hell”), la rigurosa decisión reconstructiva (desde la memoria de los excombatientes) de no trascender la perspectiva de un grupo de militares estadounidenses asediados y acorralados por una banda indeterminada de iraquíes (meras sombras amenazantes y atacantes sin indicios de sufrimiento), acaba haciendo que la involucración norteamericana en el conflicto bélico sea percibida como necesaria, como una actitud defensiva no despojada completamente de épica.
Primero, no hay ápice de crítica ni mención a la invasión estadounidense del territorio iraquí, ni a la casuística y razones particulares de la misión retratada, siendo la violencia estadounidense (la ocupación y destrucción de un hogar de civiles, las “demostraciones de fuerza”, etc.) atenuada en tanto ausente de sadismo y justificada para su supervivencia en un entorno donde el enemigo solo es discernido en tanto tal. Segundo, las acciones heroicas, aún alternadas con muestras de pánico, no desaparecen y son alabadas como gesta para la supervivencia y la huída frente al atacante iraquí. Esta dualidad es parte de lo que Raúl Álvarez, en su crítica para EAM, llama la tibieza política de Garland disfrazada de “complejidad”, su capacidad para “ofrecer lo que unas veces parece ser una cinta antibélica y otras, un folleto de alistamiento. Por las mismas, a ratos discute la jerarquía militar y a ratos alaba la cadena de mando. Y en un más difícil todavía, brinda escenas de un racismo atroz con la misma facilidad que en otras, en cambio, muestra compasión por la población iraquí”.
Por otro lado, este junio, el estreno en salas de 28 años después, dirigida por Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionaire) y guionizada por Garland, supuso la recuperación de la icónica saga de infectados cuya primera entrega, 28 días después, databa de 2002. Ya en el filme original (a pesar de asociar la villanía a un grupo de militares o vincular el virus de la ira a una tortuosa sobreexposición psicológica a vídeos de crueldad humana), una sola y significativa imagen resultaba reveladora de la aceptación (amorosa) de la violencia. Aquella en la que Selena confundía el bestial, salvaje y despiadado impulso vengativo/salvador masculino de su amado Jim con las acciones de los infectados (todos ellos merecedores de la muerte), para, tras descubrir que era un medio de rescatarla dándoles su merecido a los villanos, besarle apasionadamente. La violencia con sentido bondadoso acababa siendo alabada y recompensada, por cruenta, desmesurada o análoga a la de “los enemigos absolutos” (los infectados) que esta fuera. Nada más lejos del antibelicismo.
En 28 años después la cosa es un poco más compleja. La película se codifica como un viaje de madurez de un preadolescente en busca de su propia verdad y agencia frente a las mentiras y engaños de su padre (y su entorno), pero, en una narrativa un tanto deslavazada e irregular, no acaba de quedar clara cuál es esa verdad adquirida (quizás, porque el arco queda incompleto bajo la promesa de 28 años después Parte 2: The bone temple de Nia DaCosta, cuyo estreno será en enero de 2026). Se nos cuenta la historia de Spike (Alfie Williams), de 12 años, nacido en un pueblo de Lindisfarne, isla conectada por una calzada fortificada con Gran Bretaña, nación que permanece en cuarentena indefinida desde que sufrió la pandemia del virus de la ira (y sus consiguientes mutaciones) 28 años antes. Como rito de paso, su padre, Jamie (Aaron Taylor-Johnson), le lleva al continente para cazar.
En este momento, un radical y sorprendente montage casi godardiano asimila la dañina mentalidad militarista de la comunidad de supervivientes de Lindisfarne (perfectamente presentada) con una alarmante regresión al pasado británico medieval y de inicios del siglo XX (tanto este discurso como la proliferación de saltos temporales, los efectos de la enfermedad de Isla (Jodie Comer, madre de Spike) o el forzado pero efectivo clímax sobre el memento mori y “amori”, puede entenderse como parte de una reflexión general, poco elaborada, sobre nuestra relación con el pasado). Lo que suena de fondo en esta secuencia es el terrorífico recitado por parte del actor Taylor Holmes (1915) de los versos de Boots de Rudyard Kipling, cuya voz poética es un desquiciado soldado de infantería durante la segunda guerra bóer. Esta grabación del poema ha sido utilizada en el programa de entrenamiento SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape) de la Marina de Guerra de EE.UU., reteniendo a los soldados en una pequeña celda mientras el audio se reproduce repetidamente.
Pero estas notas sobre el belicismo terminan olvidándose con el devenir argumental y solo en un breve diálogo con un soldado (Edvin Ryding) arrepentido de alistarse o en el modo alternativo de enfrentarse a los infectados del Dr Kelson (Ralph Fiennes) acabará recuperándose parcialmente. Sin embargo, los momentos de humanización de los infectados no se ven acompañados de un firme compromiso pacifista y esa set piece de acción final que es puro y gratuito cliffhanger (la más gore de todas) no hace más que reincidir y multiplicar la recreación chulesca de la violencia que ha proliferado a lo largo del metraje, a pesar de que este desenlace apunte a una independencia de la palabra y creencias paternas en sentido doble. Supongo, como adelantaba, que la secuela otorgará más luz sobre esta cuestión de si la verdad adquirida por Spike será antibélica o no.
Sinopsis Civil war: En mitad de una cruenta guerra civil estadounidense, la joven fotógrafa Jessie (Cailee Spaney) se une a un grupo de periodistas de camino a Washington D.C. para entrevistar al impopular y fascista presidente (Nick Offerman) antes de que las fuerzas rebeldes asalten la Casa Blanca. Junto al yonqui de la adrenalina Joel (Wagner Moura), la profesional e insensibilizada Lee Smith (Kirsten Dunst) y el mentor de esta, Sammy (Stephen McKinley Henderson), Jessie descubrirá los horrores de la guerra y se irá ejercitando como fotoperiodista.
“No existen películas antibélicas”. Esta cita suele atribuirse al cineasta François Truffaut, uno de los principales representantes de la nouvelle vague francesa. Sin embargo, la afirmación original, incluida en una entrevista del crítico de cine estadounidense Gene Siskel para el Chicago Tribune en 1973, era mucho más moderada. Lo que decía el autor francés era: “Encuentro la violencia muy ambigua en las películas. Por ejemplo, algunos filmes afirman ser antibélicos, pero no creo que haya visto nunca una cinta antibélica. Toda película sobre la guerra acaba siendo pro-guerra.” (Traducción de: “I find that violence is very ambiguous in movies. For example, some films claim to be antiwar, but I don’t think I’ve really seen an antiwar film. Every film about war ends up being pro-war.”). Siskel, utilizando el ejemplo de Senderos de gloria de Stanley Kubrick, sobre la que conversan, interpreta que lo que Truffaut quería decir era que largometrajes como este no acaban de condenar tanto la guerra, como un gobierno concreto (el francés) que sacrificaba a sus soldados innecesariamente. Además, en estos filmes sigue habiendo héroes bélicos que desmontan cualquier sentimiento anti-guerra.
Pero, de hecho, al contrario que las sugerencias de Siskel, la mayor crítica que se ha hecho a Civil war y a su capacidad de lanzar un alegato antibélico contundente es su inconcreción política, su intento total de ser apolítica (el hecho de que, ambientándose en Estados Unidos, no se cite en ningún momento a los partidos demócrata y republicano y que una de las alianzas secesionistas, las Fuerzas Occidentales de Texas y California, esté formada por dos estados antitéticos en su tendencias ideológicas, son ejemplares al respecto). Así argumenta Thomas Flight en su análisis sobre la película, aludiendo a las tesis de la filósofa Susan Sontag en su estimulante ensayo Ante el dolor de los demás.
El mapa de las fuerzas en pugna en Civil war
El libro de Sontag comienza citando las reflexiones y postulados de Virginia Woolf en su escrito Tres guineas. Lo que la feminista británica señalaba es que, a pesar de las diferencias que imponía el género con respecto a la vinculación con la guerra (los hombres emprenden las guerras y encuentran en el conflicto bélico fuentes para su gloria), las fotografías bélicas producen universalmente horror y repulsión, una percepción de abominación que nos impulsa a evitar la guerra. Para Woolf, las fotografías despiertan una vivencia compartida de rechazo o repudio a la guerra, al otorgar realidad a lo retratado. Si muchos no condenan la guerra, no es por ser monstruos, es por no ser capaces de tener presente esa realidad, es por un fallo de imaginación o empatía que las fotografías solucionarían.
Esta visión inocente de la fotografía es refutada por Sontag, con numerosos contraejemplos en los que la identidad de los militantes importa sobremanera. Según Sontag, “para un palestino, la fotografía de un niño destrozado por la bala de un tanque en Gaza es sobre todo la fotografía de un niño palestino que ha sido asesinado por la artillería israelí”, no la foto de un niño cualquiera cuyo asesinato apela a un rechazo de la guerra, en general. En un contexto pro-belicista, donde cierta guerra se considera necesaria o justa, las imágenes crueles de mutilaciones no vivifican la condena al conflicto bélico, pueden solo despertar un deseo de venganza o de continuar luchando dadas las atrocidades cometidas desde el otro bando. Ya solo las imágenes de las que Woolf habla, las de la asediada Segunda República española, podrían servir, de hecho, para impulsar un mayor activismo a favor de este gobierno y su lucha. Dice Sontag: “atribuir a las imágenes, como hace Woolf, sólo lo que confirma la general repugnancia a la guerra es apartarse de un vínculo con España en cuanto país con historia. Es descartar la política”.
Pues bien, Thomas Flight considera que Garland, alejándose de la política para generar imágenes de impacto autosuficiente, está reproduciendo la ingenuidad de Woolf sobre el efecto anti-bélico de las fotografías atroces de guerra. Lo hace reforzando la supuesta neutralidad u objetividad innata de la fotografía insistiendo en la mirada poco “política” o no parcial de sus periodistas (los comentarios negativos de Joel sobre las acciones totalitarias del presidente, conviven con su equiparación de las diferentes fuerzas secesionistas, ideológicamente dispares, como los maoístas de Portland), trabajadores de Reuters, agencia de noticias conocida por su polémica política de lenguaje objetivo y su pretensión de neutralidad (a pesar de las numerosas controversias a la que se ha enfrentado). Para Flight “el intento de Garland de hacer un justo y neutral retrato de la destrucción de una imaginaria segunda Guerra Civil Americana, no comunica innatamente un sentimiento anti-bélico” (Traducción de: “Garland’s attempt to make a fairly neutral portrait of the destructiveness of an imaginary second American Civil War, does not innately communicate an anti-war sentiment”)
Creo que a los argumentos de Flight se le pueden poner ciertos peros refiriéndonos, de hecho, al carácter imaginario del conflicto de Civil war. El hecho de que la cinta se ambiente en un EE.UU próximo pero irreal (los móviles brillan por su ausencia, la Global Relief Foundation que organiza el campamento de civiles en un campo abandonado fue clausurada en 2001 por su supuesta colaboración con el terrorismo, etc.), y no en uno histórico, hace que no haya militantes reales, que las fuerzas en combate sean puramente ficticias (aunque es difícil no ver resonancias al asalto al Capitolio o a la presidencia de Donald Trump) y que el espectador no se identifique directamente con uno de los bandos como el “suyo” en la vida extra-cinematográfica (salvo que asumamos cierta filiación de los habitantes de cada Estado con su correspondiente ficticio), pudiendo identificar el sufrimiento por igual. Garland se esfuerza habitualmente en generar secuencias donde se difuminen las filiaciones de los personajes, como la de la navideña pista de golf con un amenazante francotirador inidentificado o la del racista Jesse Plemons, en la escena más angustiosa y sobrecogedora del filme, dando por válidos como “buenos americanos” por igual a Estados leales al gobierno y a aquellos pertenecientes a la Alianza de Florida. Estrategia que no es incompatible con una denuncia explícita a las políticas fascistas, inconstitucionales y violentas del presidente (su presentación a un tercer mandato, su negativa a negociar, su desmantelamiento del FBI, sus ataques aéreos a ciudadanos estadounidenses, etc.) y, por tanto, a una comprensión de la oposición a su gobierno (que esto pueda desequilibrar la balanza en favor de los secesionistas, es una posibilidad, claro).
Es decir, si la neutralidad pretendida de Civil war podría generar un consenso antibélico más fácilmente que, por ejemplo, Warfare (algo que, dada la recepción crítica de ambos largometrajes, de todas formas, no queda claro), es porque no hay historia política preexistente a lo retratado que ignore. El contexto es construido y se presenta en detalles de conversaciones (la inflación, por ejemplo, en el pago en la primera gasolinera) y el espectador no dispone de más que ese contexto básico para enjuiciar las acciones bélicas presentadas como atroces. Sontag, con todo, rebatiría nuestra réplica a Flight en su popular, incisivo y categórico Sobre la fotografía, al señalar que si las fotografías pueden agudizar directamente el deseo es porque este se experimenta sin historia, en su inmediatez. En cambio, los sentimientos morales arraigan en una historia con situaciones específicas y concretas, que ha de ser comprendida superando la mera apariencia. Para Sontag “las imágenes que movilizan la conciencia están siempre ligadas a determinada situación histórica. Cuanto más generales sean, tendrán menos probabilidades de eficacia”. Si asumimos la postura de Sontag, lo genérico de Civil war en lo político podría hacer fracasar su intento de generar un sentimiento moral antibélico. De todas formas, Sontag está hablando de las fotografías, no del cine, que, con su narración, “parece con toda probabilidad más eficaz que una imagen” (así habla la autora en la última parte de Ante el dolor de los demás). El contexto narrativo de Civil war es, en sí mismo, un contexto.
Por otro lado, el hecho de ambientar la historia en EE.UU. y en un futuro imaginario evitable contrarresta otro par de los caracteres que Sontag identifica como explicaciones de no condenar la guerra al ver imágenes crueles de esta. Primero, el estar dominado antes que por la condena de lo atroz, por el alivio tranquilizador que algunas personas sienten al identificar el dolor en una situación ajena que no les afecta, por la satisfacción de estar a salvo de la calamidad, de que el horror no me ocurra a mí (o no ocurra en el entorno del espectador potencial de la cinta, en este caso, el norteamericano). Segundo, la inevitabilidad que acompaña a toda fotografía en tanto reflejo de lo que ya ha sucedido y siempre seguirá sucediendo así (estáticamente hasta la eternidad), frente a lo que está sucediendo y puede hacer que deje de suceder del mundo extra-fotográfico (si no se puede cambiar, para qué indignarnos, diría alguno). Percibiendo Civil war como un futuro “propio” -que puede afectarle- y evitable, se facilita que el espectador estadounidense pueda rechazarlo más visceralmente. Es decir, que las imágenes de Civil war puedan entenderse como una advertencia, igual que Lee concebía sus fotografías de conflictos extranjeros como una aclamación: “don´t do that” (“no hagáis esto”).
Pero la crisis existencial de Lee (“pero aquí estamos”, dice acto seguido) nos hace entender que su alerta fotográfica no ha fructificado. Civil war parece querer regresar al sentimiento antibélico que despierta la imagen de lo atroz del que hablaba Woolf, pero siendo consciente de la usual inoperancia de dichas imágenes y desarrollando estrategias que, con las tesis de Sontag en mente, intenten anular tal inoperancia. La propia Sontag advertía en Sobre la fotografía de los peligros de la inflación o proliferación de las imágenes del horror que, para impactar, han de mostrar algo novedoso. En la convivencia constante con imágenes del sufrimiento se debilita la compasión, con su exposición repetida se pierde el sentimiento de realidad y revelación del horror que ocurría cuando su visionado y grado de brutalidad era extraordinario, lo fotografiado se trivializa. La apatía y profesionalidad de Lee frente a una violencia e inhumanidad que ha dejado de asombrarla es ejemplo de ello (siempre que entendamos que Garland, al abordar en su filme la naturaleza de los riesgos y efectos de hacer las imágenes de los fotoperiodistas que se sobreexponen a la crueldad, también está examinando, por metonimia, el valor y efecto de la sobreexposición a las imágenes de crueldad de los espectadores, aunque no lo trate directamente a nivel argumental. Thomas Flight no acepta esta comparativa, y Sontag probablemente tampoco, al terminar Ante el dolor de los demás apelando a la imposibilidad para equiparar la vivencia del horror y espanto de la guerra con cómo se la imagina y entiende que no la ha experimentado salvo en fotografías).
Las imágenes, dice Sontag en Sobre la fotografía, nos anestesian, erosionan lo real convirtiéndolo en espectáculo, en sombra. Habría, frente al consumismo voraz de fotografías vulgares (asociado a un realismo eminentemente mercantil), que llevar a cabo una ecología de las imágenes. Pero 30 años después que esta publicación, en Ante el dolor de los demás, Sontag reculaba y criticaba su propia postura (y la de Debord y Baudrillard) de que se convertía lo real en espectáculo señalando que se trataba de un provincialismo pasmoso, pues convierte en universales los hábitos visuales de una reducida población instruida de las regiones opulentas del mundo, donde las noticias son entretenimiento. Su argumento original criticaba la pérdida del sentido de realidad de ciertas personas por la saturación de imágenes, ignorando, a la par, que la realidad perduraba a pesar de todo y olvidando que los no espectadores, las víctimas del sufrimiento, no pueden darse el lujo de menospreciar la realidad y quieren ver representado su dolor, que este no quede olvidado.
Por otro lado, pesimista, afirma: “no habrá ecología de las imágenes. Ningún Comité de Guardianes racionará el horror en aras de mantener plena su capacidad de conmoción. Y los horrores mismos no se atenuarán”. Dice que la interpretación habitual que se ha dado a Sobre la fotografía, como una crítica a la proliferación de imágenes que adormecen la compasión y hacen perder nuestra capacidad reactiva, es solo una variación más del rechazo moderno a la corrupción de la sensibilidad por la sobreexcitación (Wordsworth) o la exposición a lo repugnante (Baudelaire). En lugar de ignorar el horror de las víctimas dejando de fotografiarlas (¿qué sería, si no, una ecología de las imágenes?), Sontag defiende, frente a Sobre la fotografía (comentaba allí: “el contenido ético de las fotografías es frágil”), que el valor ético de un asalto de imágenes no es impugnado por el hecho de que no nos transformemos cuando las veamos, de que no suframos lo suficiente. Y es que el valor ético de una fotografía de guerra sería, además de un recordatorio de lo que los seres humanos son capaces de hacer, solamente una invitación para preguntarnos y reflexionar sobre cómo salir del infierno que esta designa. Y reconocer el infierno es necesario para salir de él, aunque no baste por sí solo.
Así lo cree Lee, cuando afirma que cuando “empiezas a hacerte esas preguntas, ya no puedes parar. Así que no preguntamos, documentamos para que otros pregunten”. La insensibilización que ella representa es solo una estrategia represiva para ejercer su profesión con eficacia, de modo que luego los espectadores usen sus fotografías como trampolín para el cuestionamiento. Su arco argumental (paralelo en su conversión en salvadora sacrificada al de su mentor Sammy) funciona a la perfección, por evidente que sea, en tanto opuesto al proceso de madurez de Jessie, desde la excitación temerosa, balbuceante e incapacitante inicial a la perfecta frialdad y la apatía espectatorial final. En un reparto en que nadie chirría (salvo Wagner Moura en un par de momentos dramáticos), Kirsten Dunst arrebata cuando su mirada rota, tan tierna y arrepentida como dura e implacable, se dirige a una Jessie que se empeña para su consternación en seguir sus pasos. Y Cailee Spaeny, convertida en estrella por derecho propio tras su interpretación en la Priscilla de Sofia Coppola, convence sobremanera en un crecimiento postural que se hace todavía más creíble por la evolución de su vestuario (gran diseño de Meghan Kasperlik, a este respecto).
En cualquier caso, Lee, afectada por la muerte de Sammy, borra la fotografía en que este aparece, muerto, apoyado en la ventanilla del coche; se derrumba en medio del campo de batalla (el asedio a la Casa Blanca); y acaba por sacrificarse en favor de su admiradora pupila. Su insensibilización profesional era completada por instantes donde lo reprimido afloraba y pesaba, como los flashbacks de conflictos pasados que aparecen cuando, desasosegada y deprimida, cubre con sus manos su rostro, reclinándose en la bareña (curiosa imagen si la ponemos en diálogo con la fotografía de Lee Miller, a quien Jessie menciona segundos antes, en el baño de la residencia de Hitler el día que este se suicidaba. Miller había sufrido trastorno de estrés postraumático). Pero en este final de su arco tal insensibilización desaparece, se ve desbordada por la emoción contenida que ahora parece convertirse en obligación de priorizar la intervención directa en el conflicto (el sacrificio), antes que en su retrato fotográfico: el borrado de la foto, de “nuestro” héroe Sammy. Quizás esto pueda ponerse en relación con la descripción de Sontag de la tendencia del gobierno estadounidense de prohibir la representación a rostro descubierto de “sus” muertos, ocultación justificada por el “derecho de los parientes” (derecho que, claro, no se plantea en el caso de los extranjeros, concebido como otro que se ve, pero no que también ve).
Lee Miller en la bañera de Hitler
Por su parte, la superación de la posición del espectador en favor de la involucración activa en lo observado, que podría recordar a la mucho más radical Punishment Park de Peter Watkins, recuerda al juicio de Sontag de que la insensibilización y el rechazo a la sobreexposición a ciertas fotos se reduce cuando quien las ve sabe que es capaz de cambiar lo que estas representan. En sus palabras: “la frustración de no poder hacer algo relativo a lo que muestran las imágenes quizás pueda traducirse en la acusación de que es indecente contemplarlas o de que es indecente el modo en que se difunden. [...] Si pudiéramos hacer algo respecto de lo que muestran las imágenes, tal vez estas cuestiones nos importarían mucho menos”.
Las fotografías de guerra, para Sontag, no han de censurarse, pero reconoce el peligro de anestesia y, en Ante el dolor de los demás, enfatiza aquellas condiciones, ya explícitas en Sobre la fotografía, que puestas en diálogo con la sobresaturación de imágenes contribuyen de manera directa a la insensibilización. Creo que, en Civil war, Garland intenta desactivar, una a una, tales condiciones. Por ejemplo, a la sensación de inevitabilidad y el alivio que genera el dolor ajeno, ya comentados, puede añadirse el hecho de que “las fotografías pueden ser más memorables que las imágenes móviles” de la televisión, un “caudal de imágenes indiscriminadas, en el que cada cual anula a la precedente”. Para evitar esta anulación, Garland introduce las fotografías sacadas por las protagonistas, a las que se otorga un papel privilegiado, silenciando toda la capa de sonido cuando estas aparecen, convirtiendo en eterno e inmóvil un instante que, si no, hubiera sido imperceptible en el continuo total. El impacto es total. Y además, con este recurso (similar al usado por Spike Lee en Da 5 bloods), Garland visibiliza el contraste entre los estilos y enfoques de cada fotógrafa, evidenciando el carácter autoral de sus creaciones y, con ello, alejándose de los enfoques que rechazan el valor artístico de la fotografía en favor de su fuerza probatoria u objetiva. Y es que, como Sontag señala, toda fotografía es, a la par, copia fiel de lo real e interpretación, punto de vista o testimonio de tal realidad. Es desde esta base que Sontag afirmará su conocida sentencia de que la imagen no es mera transparencia, pues “siempre es la imagen que eligió alguien; fotografiar es encuadrar, y encuadrar es excluir”. Esto pone en jaque la idea de la neutralidad de la fotografía que Flight asumía que Civil war entrañaba, pero no la de la (falsa) neutralidad política que en este artículo identificamos que la película pretende proyectar.
Una de las fotografías de Jessie La muy poco antibélica foto final de la cinta
En segundo lugar, como ya adelantábamos, Sontag defiende que, tras la exposición a lo cruento, debamos tener espacio para apartarnos y reflexionar sobre ello, más allá del impacto momentáneo. Como en Aniquilación, Garland alterna las set pieces de acción más trepidantes, angustiosas y tensas con las escenas de respiro y diálogo entre los personajes más empáticas, calmadas e íntimas. Secuencias que posibilitan este espacio para la cavilación o meditación sosegada. En lo estructural, Civil war también remite a La chaqueta metálica de Kubrick o a Apocalypse now de Francis Ford Coppola, en este último caso, en tanto viaje de búsqueda de un líder que se transformaba en itinerario hacia el corazón de las tinieblas.
Pero Civil war también comparte con la cinta de Coppola, por momentos, una tendencia a utilizar la música como vía para convertir en grotescas las muestras de poder militar (quizás se pueda criticar que en el desenlace Garland abandone este recurso de contraste en favor de un efecto más dramático y enfático con los sonidos diegéticos y la ambiental banda sonora, entre la calidez y la incómoda atonalidad, de Ben Salisbury y Geoff Barrow, colaboradores habituales del director. Funciona, pero en el camino, se pierde antibelicismo). Así sucede en el ataque a los “defensores” de un edificio anónimo en la primera mitad del largometraje, cuando, tras martillear al espectador con el ruido agresivo y no atenuado del armamento (de manera que aumentara su inaguantable estrés), Garland hace que la capa de sonido quede dominada por el tema extradiegético Say No Go del popular grupo De La Soul. Lo que ilustra esta enérgica y vibrante canción es una innecesaria ejecución, ante las miradas condenatorias de Lee y Sammy, la creciente fascinación de Jessie y, sobre todo, la chocante alegría de Joel, lleno de adrenalina.
Y es que a la insensibilización de Lee se opone a la adrenalina destructiva que despierta en Joel participar en la guerra, el estar en el frente, al estilo de En tierra hostil de Kathryn Bigelow (con similitudes, también, a Warfare). Él desea acercarse al frente porque le pone “palote” y acaba exclamando entusiasmado “¡Hostia puta! ¡Qué subidón, joder!”. Pero Garland, con la decisión musical explicada, interrumpe cualquier subidón de adrenalina del espectador. Y esa transmisión de adrenalina que hace de la guerra un espacio de emoción es lo que muchos interpretaron que quería decir Truffaut con que no existe película de guerra antibélica. El crítico norteamericano Roger Ebert escribió en 1998 “Truffaut una vez se preguntó si era posible hacer una película antibélica, pues los filmes de guerra eran inherentemente emocionantes” (Traducción de “Truffaut once wondered if it was really possible to make an anti-war movie, since war films were inherently exciting”), diez años después de explicar que lo que Truffaut argumentaba era que “era imposible hacer una cinta antibélica, porque toda película de guerra, sin importancia de su mensaje, acaba siendo sin duda vigorizante” (Traducción de “it was impossible to make an “anti-war film,” because any war film, no matter what its message, was sure to be exhilarating”), en tanto centrada en generar un espectáculo entretenido.
En su interesante vídeo anti-war films don´t exist, It´s just Cinema expone las bases neurocinemáticas de esta cuestión, demostrando que el cine bélico cargado de tensión despierta la adrenalina de nuestro cuerpo, convirtiendo los eventos retratados en emocionantes (y, por ende, deseables) para el espectador y, así, glorificando la guerra. Algo especialmente notable cuando se nos sitúa del lado de los héroes en una misión emocionante. Y Civil war, aún cortando la adrenalina con el brillante montaje (especialmente de sonido) de Jake Roberts, no niega la heroicidad, sino que la desplaza de los combatientes a los fotoperiodistas (sobre todo cuando su sacrificio es endiosado). Y no debemos olvidar que, como destaca Sontag, tanto las armas de los primeros como las cámaras de los segundos “disparan”.
Ahora, ¿qué quería decir Truffaut? En su contexto, estaba discutiendo la violencia en el cine, a la que atribuía una ambigüedad esencial. Preguntado por si Dr Strangelove o Senderos de gloria de Kubrick encajaban en su atribución a las películas bélicas de ser pro-guerra, contestaba: “Sí, creo que a Kubrick le gusta mucho la violencia” (Traducción de: “Yes, I think Kubrick likes violence very much”). De esta forma, sería, quizás, la recreación de la violencia lo que Truffaut tomaría como síntoma del atractivo que puede despertar. Interés lascivo, fascinación o deleite hacia lo espeluznante, repulsivo y atroz que Sontag ya identificaba como reacción emocional posible ante el sufrimiento ajeno, algo que ejemplificaba en Platón, Burke o Bataille. Pero si esto es así, poco hay que hacer. Cualquier imagen de los horrores de la guerra podría acercarnos a ella. Más, cuando, como en Civil war, tal violencia es presentada con la nitidez y limpieza digital habitual en el cine del realizador (en sus colaboraciones con el director de fotografía Rob Hardy), así como con el movimiento fluido y poco inquietante de la cámara por el espacio (con todo, sin llegar a la genialidad del juego cinético con el diseño de producción de Mark Digby en Devs o Ex machina).
Quizás Truffaut (o la cita que a él se suele atribuir) tenga razón. Quizás incluso las películas más bienintencionadas fracasen en su propósito antibélico. Quizás no baste con la anulación de la inevitabilidad fotográfica, la defensa de la intervención frente a la violencia, la interrupción de la adrenalina, la huida del partidismo militante contextual o el que los dolores en pantalla sean los “propios” (y no los ajenos motivo de alivio), estrategias que Civil war ensaya con maestría. Quizás, en definitiva, no sea posible que un filme bélico no sea pro-guerra en mayor o menor medida o para algún espectador. Pero ello no es óbice para seguir intentándolo. Pues el cine, igual que la fotografía, aunque tenga el riesgo de anestesiar, puede servir como primer paso para la reflexión. No renunciemos a su potencial.




































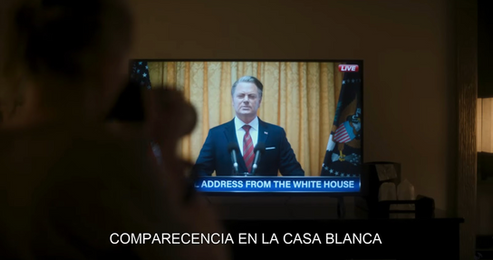





































Comentarios