Correspondencia sobre Sirât · Correo 6: Xabi
- xabel leiva
- 30 jun 2025
- 8 Min. de lectura
Actualizado: 1 sept 2025

Xabi, 30 de junio - A golpes contra la realidad.
Hola, Manu, hola, Iker. Aunque ya han pasado más de veinte días desde que vi la película, la dificultad de recordar y, cómo Manu anticipa, la construcción de los recuerdos que tengo de ella son una parte íntegra y entrelazada con nuestra correspondencia. Por lo que quizás en este punto, en un intento de ofrecer respuestas que nos lleven hacia algún lugar y a fin de evitar un análisis que se lance a cubrir los huecos con la imaginación que pueda emanar de las ideas que compartimos, prefiero, antes que hacer la crítica analítica más precisa que pueda ofrecer, dar espacio para las dudas y las elucubraciones, algo que me resulta más revelador. Vuestras cartas, además, me han abierto a formas de ver la película que no me hubiera planteado antes. Si bien mi postura se cierra en el recuerdo de las impresiones, por lo menos puedo entender de formas indirectas cosas que sin vuestras palabras no podría haber visto en la película. Es quizás la mejor forma en que puedo imaginarla de nuevo, no tanto desde otros posibles desarrollos y desenlaces, sino desde revisiones que abran nuevos visionados en la película desde la memoria hecha de esta.
Quiero rescatar una de las preguntas que te planteas en la última carta, Iker, creo que a través de ella puedo responder personalmente a muchas de las cuestiones que se cruzan y que, además, coloca la cuestión política al frente de todos estos debates: “¿acaso podemos despertar de nuestro trance occidental si no es de una manera violenta?”. En esta dirección, las lecturas que hacéis de la película y la mirada con la que experimentáis la crueldad cinematográfica me hacen revisitar la película con otros ojos, interrogando de nuevo lo que Sirât puede esconder y revelar en las imágenes del relato. En un ejercicio fútil de colocarse tras los ojos una perspectiva ingenua, de ese espectadore naive ideal que a cualquiera le gustaría ser, me surgieron dos ideas, casi en forma de esas teorías explicativas que abundan en internet para explicar desde los finales más enrevesados a los giros de guión más simples. Por un lado, la mirada de sus creadores respecto a la huida, la muerte y el sufrimiento se me presenta como extrañamente familiar a la ética católica, la cual se reviste de términos que, aunque no están en el centro de nuestra conversación, la orbitan sigilosamente. Me refiero a palabras como castigo y culpa. Sirât acaba ofreciendo, a este respecto, una suerte de trance ciego hasta el final del relato. "Ciego" por ser impermeable al mundo ajeno, al estar la búsqueda de sus creadores delimitada por la tradición espiritual de la que parten, sin acercarse a esa otra dimensión religiosa que parece funcionar tan solo como recurso estético para sus figuras poéticas. Por otro, aunque tratamos de mirar la película como se presenta por sí misma, el volver de forma recurrente a sus responsables creativos, Laxe, Fillol, los actores o cualquier otre de sus implicades, la lectura de la autoría me sugiere una confesión autobiográfica por parte de su máximo responsable. Aunque tímida y poco comprometida, se pueden ver claramente los trazos que vinculan estrechamente a Oliver Laxe con la película. No sería el primero de sus referentes en usar la ficción más distante para realizar autorretratos difuminados. Esto se acentúa en la clara conciencia de la película por identificar a sus sujetos y el espacio de formas claras y diferenciadas (estos somos frente a este espacio es). Estas dos remotas posibilidades se me sugieren de la misma forma como análisis macroestructurales a su vez que como cabos sueltos abiertos a libre interpretación, pero puedo así renovar y encontrar las formas que me ayudan a entender mejor la película y las perspectivas desde la que disponéis otras miradas de las que puedo disfrutar ahora, mucho tiempo después de ver la película.
Sirât se sirve del artificio del cine sin hacer amagos ante el espectador, todo en ella se revela como una clara construcción (exceptuando el breve momento que abre la película dentro de una rave). Sus interpretaciones, la música y el ambiente que crea, su puesta en escena o gran parte de los encuadres optan por ofrecer esa noción del cine. La crueldad en la película se deja ver de forma clara y meridiana, jamás se oculta desde el momento en el que aparece, ejemplo de ello, es como su secuencia final busca enmarcarse como una exploración espectacular (de género, de tensión) como medio para ahondar en su búsqueda espiritual. La relación entre sus personajes se muestra de forma bastante simple, apenas se tratan de otra forma que no sean un “contraste de paradigmas vitales”, excepto para colocarlos al mismo nivel ante la muerte y la violencia. En el escaso espacio en el que los personajes pueden expresarse es donde más adolecen sus interpretaciones. Pues, aunque desde esta forma de entender el cine no se exija un grado de mayor compromiso interpretativo donde el rostro y la presencia denotasen un nombre propio con gran elocuencia, son verdaderamente la autonomía de sus gestos los que les dotan de vida más allá de su existencia como personajes. Pero esto queda descartado en Sirât, lo que hay en la cinta es puro mecanicismo, lectura estricta de guion. El sacrificio que hace la película para hacer la “magia” que envuelve a sus imágenes los convierte en arquetipos antes que permitirles cualquier emanación de vida o contradicción en elles, ya que sería contraproducente a la exploración conceptual, añadidos innecesarios que nos desvían de su camino predefinido.
Si al verla no fui capaz de encontrar compasión con sus personajes y con les espectadores, no es solo en la brutalidad de su tragedia, es también en cómo vi el dolor del padre tan solo en la escapatoria hacia el desierto (la cual se entiende como intento de suicidio desesperado) siendo inmediatamente sustituido por la sumisión al trance. Incluso ante el plano en el que se despierta entre el resto de raveros, casi como una insinuación de una posibilidad de comunidad y de afecto, está es negada frente al sufrimiento, la resignación, la muerte o la huida (y este último concepto, estando tan presente en todo el metraje, está siempre ligado a una honda fatalidad, al castigo terrenal de vivir, el problema es que en este caso se hace a costa de la necesidad de ese paraíso infernal, como apunta Pablo Caldera, y que nos devuelve a la idea de geografía imaginaria de Edward Said que Guillermo Hormigo articula en su crítica). Su final también es contundente en este sentido. Su final no es un final, no es el negro que disuelve la ficción ni el intertítulo que nos indica que se acabó, son unas vías del tren en el desierto, recordándonos que la huida es inútil, pero, irónicamente, el único camino. Una imagen que deshace sus pasos de forma temeraria e insegura respecto al propio camino que se había trazado.
Los vínculos entre Buñuel, Sade, Bataille y el surrealismo ofrecen respuestas cinematográficas al vínculo entre placer, repulsión y crueldad. A la izda. fotograma de Un chien andalou, a la dcha grabado de Justine o los infortunios de la virtud
Leeros me ha ayudado a entender mejor gran parte de lo que trataba de contaros de forma dispersa en mi primera carta, en cómo la crueldad de la película me afectó viéndola. Es posible que el acercamiento que quiero ofrecer a la cuestión de la crueldad sea principalmente extracinematográfico, necesitando antes de un análisis que parta desde une misme y su mirada hacia el mundo, para poder hacer un análisis en sentido contrario que no resulte devastador, ni se convierta en una condena para la conciencia. Esto me permite volver a la pregunta que Iker planteaba, si una bofetada de crueldad será capaz de despertarnos de nuestra aletargada alienación. Si el cine puede darme una respuesta, también la encuentro en mi experiencia con la representación de la crueldad en el trabajo creativo. Hace unos años mi relación con este tema era similar, aunque la encontré de forma inesperada explorando a través de la literatura y el cine erótico a partir de Bataille, Buñuel, Sade y otres autores. Para mí se trataba de una pulsión por descubrir el mundo en sus caras ocultadas, entender la violencia como una forma de encontrar soluciones a la realidad siempre problemática, experimentar con la catarsis desde sus extremos a través de la exploración estética, intelectual, abstracta o creativa, una forma de aprender a sentir, pero también a protegerse. De Bataille, a quien Manu menciona a partir de Susan Sontag, recuerdo como de su sadismo consciente parten las reflexiones más consecuentes entre aquello que vincula la crueldad con el placer, pude leer alguna de sus novelas hace años, y en sus historias el mundo siempre estaba inundado por un agotamiento totalizante, las posibilidades de subversión y empoderamiento surgían precisamente cuando lo repulsivo era capaz de resquebrajar los órdenes establecidos, desordenando por completo la conformación social del género, la sexualidad y, en su base, la racionalidad occidental. En Sade esto es mucho más contundente y explícito. Buñuel, en su autobiografía, se refiere a la obra de Sade como uno de los grandes símbolos de la libertad expresiva para los surrealistas, y mi recuerdo de su lectura es una de las más traumáticas e impactantes que he tenido.
La idea del despotismo ilustrado vinculada a Sirât me resulta muy iluminadora sobre mi propia experiencia y muestra, de forma mucho más clara, cómo la crueldad como preocupación estética o ética me permite entender mi relación en contraste con los referentes de los que procedo. En Sirât, no hubo nada de las experiencias previas subversivas, pero tampoco encontré nada que cuestionara el orden y la tradición espiritual de nuestra sociedad y cultura en las que la película se enmarca. La crueldad resquebraja a la propia película, su virulencia se dirige contra su misma estructura afectiva y estética, incapaz de comprometerse apuntando hacia los elementos que evoca de la realidad. Su confesión cruza un sirât construido en estudio de rodaje lejos de Marruecos y del Sáhara. Creo que muches somos ese espectadore que se expone a la película, con la mirada dispuesta y abierta a experiencias confiando en que al liberar la mirada nos encontraremos con rincones desconocidos de nuestra existencia. En mi caso, la experiencia con el cine ha sido una relación de amor odio irresoluble a lo largo de los años. La necesidad de construir una mirada que no me pertenezca a mí exclusivamente y que el cine se convierta en la posibilidad de contribuir a la colectividad a la que pertenezco a poder “transfigurar la mirada” para, citando a Buñuel, “entender que no vivimos en el mejor de los mundos posibles”. La crueldad como cualquier otra emoción o temática sujeta a posibles exploraciones artísticas puede permitirnos encontrar sensibilidades que nos permitan explorar la vida hacia una existencia más cercana e íntima que nos permita revolucionarnos contra la realidad que se nos ha impuesto. En el desierto de Sirât que se nos es impuesto, la mirada se pierde en un aparato estético que no es capaz de superar y que, cuando se rompe, trata de interpelarnos sobre su propia forma sin dejarnos espacios para reencontrarnos con la realidad.
Siento que en mi intento de sintetizar y centrar la conversación a sus cuestiones más centrales me haya dejado cosas por responder, y quizás el caso de La sustancia merecería su propia correspondencia para poder explorar, aunque el diálogo que sugiere comparte muchas de las cosas de las que aquí hablamos. Espero que con esta propuesta de un acercamiento que deambula entre la película y el recuerdo de sus impresiones por lo menos contribuya a llegar a lugares más reveladores y a no fijar la crítica en posiciones estáticas.













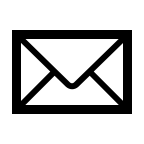


Comentarios