Una correspondencia sobre Sirât · Completa
- Manuel Hevia Carballido

- 20 jul 2025
- 57 Min. de lectura
Actualizado: 26 ago 2025

AVISO SPOILERS
No se aconseja en absoluto leer esta correspondencia sin haber visto Sirât de Oliver Laxe,
está cargada de destripes importantes de la trama y tono de la película.
Manuel, 10 de junio - ¿La crueldad necesaria?
Iker, Xabi, como sabéis, por fin, vi ayer Sirât, el nuevo largometraje del cineasta gallego Oliver Laxe. Lo hice con unas expectativas altísimas tras la recepción que el filme cosechó en la pasada edición del festival de Cannes, donde se alzó con el Premio Especial del Jurado (ex aequo con la también muy esperada para mí cinta alemana Sound of falling de Mascha Schilinski), dirigido por la actriz francesa Juliette Binoche. Y lo hice también con mucha información sabida sobre la película, a raíz de las píldoras de información que soltaban intermitentemente las críticas y crónicas que leí o vi: que si codeaba con el cine bélico; que si sus momentos de tensión podrían recordar a El salario del miedo de Clouzot; que si había un progresivo acercamiento entre el personaje de Sergi López y la troupe de raveros que, en principio, parecían mostrar modelos vitales incompatibles y en confrontación; que si la tragedia azotaba en la mitad de la película, haciendo avanzar el metraje hacia un terreno de impúdica crueldad; o, sobre todo, que si, en un momento dado de la cinta, un campo de minas explotaba para desgracia de los protagonistas.
Concibo la experiencia cinematográfica como un encuentro entre un espectador -con sus premisas analíticas, filias y fobias adquiridas, referentes, conocimiento personal, sistema de significación o expectativas generadas- y una obra fílmica, una alteridad, entendida como si tuviera una intención por sí misma (lo que no quiere decir que objetivamente la tenga), como si dijera o transmitiese algo más o menos determinado o cerrado en referencia a su propia coherencia contextual (reconozco en esta formulación, la influencia del semiólogo y novelista italiano Umberto Eco). En tal encuentro se daría un proceso de conformación mutua: primero, de lo que la obra quiere decir según la carga teórica-emocional con que el público se ha aproximado a ella y, segundo, de las propias preconcepciones, posiblemente mutables por efecto del visionado, ante los aspectos de la película que se resistan a ser moldeados totalmente por nuestro marco, que nos fuercen a cambiarlo para entenderla. En último término, lo que esta concepción implica es la imposibilidad de una crítica negativa absoluta, por más que, como espectadores, por ejemplo, las impresiones que hayamos experimentado nos hayan sido poco placenteras, una ausencia total de goce de cualquier clase. Y es que si asumimos que toda obra tiene coherencia contextual y una intención para ser artística, o bien la ausencia de goce se debe al carácter infructífero de los marcos del espectador para dar cuenta de la obra sin contradicción (sin encontrar que dicha impresión se sustenta en el texto), o bien la ausencia de goce es producida por la obra como parte de su intención coherente. Ante esta situación, el crítico puede intentar desplazarse de un marco analítico a otro, para determinar cuáles son los que mejor encajan y encuentran de su goce o ausencia de goce justificación textual, y cuáles son los que la obra sacrifica en pos de satisfacer a estos otros marcos o clases de espectadores óptimos.
A lo que quiero llegar al dejar explícitas estas premisas hermenéuticas o estéticas es a lo siguiente. Sirât me decepcionó. Ni sus momentos sorpresivos me pillaron desprevenido, ni los progresivos acercamientos hacia la ternura entre los personajes me transmitieron mucho más que un reiterativo setup para esa desgracia (ese campo de minas) que no dejaba de esperar, ni tuve la sensación de dinamismo especialmente fluido (casi de acción a lo Mad max) que muchos alabaron del devenir de los acontecimientos, ni mi sensación de impacto y sufrimiento fue tan acentuada como la de muchos otros miembros de la audiencia, con los que estuve muy bien acompañado en la proyección. Y, desde entonces, no he dejado de evaluar y confirmar que tales ausencias de emocionalidad o enganche se debían, principalmente, tanto a una gestión desafortunada de las expectativas y la información sabida durante el visionado, como a mi relación personal poco sentida o visceral con la muerte. Es decir, que, en gran medida, mi manera de acercarme a la obra no fue la propicia y que, como me dijo una amiga días antes de ver la película, verdaderamente era trágico que me hubiera enterado de lo del campo de minas. Sin embargo, y a pesar de todos estos obstáculos de partida, sí que la obra de Laxe me llegó a convencer sobremanera en un punto: el sensorial, impresionante y sobrecogedor trabajo plástico y catártico-alegórico de los paisajes desérticos, en tanto espacio de expresión, resonancia y trascendencia del dolor del protagonista, Luis (Sergi López), tras la funesta muerte de su hijo, Esteban (Bruno Núñez).
O que arde Mimosas
El escritor y político burgués Edmund Burke, en 1757, caracterizó lo sublime como una propiedad generadora de admiración, reverencia y respeto, de un asombro irracional, arrebatador y desbordante, que nos paraliza con cierto miedo a lo peligroso y doloroso, apelando a nuestro instinto de autoconservación. Los objetos sublimes se asociarían a la soledad, la vacuidad, la vastedad, la infinitud, el poder o la oscuridad, siendo la muerte, para el autor, la oscuridad absoluta, la fuente primordial de sublimidad. La filmografía de Oliver Laxe está cargada de pasajes sublimes, vinculados a la relación (mutuamente destructiva) entre la naturaleza y la humanidad (y sus creaciones artificiales) y que en ocasiones suponen una interrupción de la línea argumental central en favor de una experiencia desbordante casi mística. Desde los gigantescos bulldozers arrancando los eucaliptos de la tierra gallega en el inicio de O que arde, pero deteniéndose ante la presencia de un imponente y grueso árbol; hasta los taxis perdiéndose en el horizonte y levantando una espectral humareda, ante la luz de la hora mágica, en Mimosas. Laxe, en Sirât, dobla la apuesta.
La música electrónica de Kangding Ray, sumergiéndonos en un estado de trance, acompaña las muy cuidadas composiciones de Mauro Herce, quien repite jugada como director de fotografía volviendo a sacar el máximo partido tanto a ese paisaje marroquí que ya estaba presente en Mimosas, como a las escenas nocturnas que tanto había trabajado en Longa noite de Eloy Enciso. Los faros de los camiones adentrándose en la oscuridad, el desierto vacío haciendo minúsculo al Sergi López que lo atraviesa en shock, las vías del tren extendiéndose hasta el infinito, el mortal precipicio ante nuestros pies. Lo sublime de estas secuencias se amplifica hasta el éxtasis gracias a que se construyen directamente a nivel argumental y emocional sobre lo que es, según Burke, el centro del terror a lo sublime: la muerte.
De hecho, el tema que sintetiza el viaje del personaje a lo largo de la cinta es el de la relación con la pérdida. El sirat al que referencia el título es, según las fuentes islámicas (y esto se afirma a falta de una investigación pormenorizada con la que seguro que se encontrarían más resonancias), ese sendero (o puente sobre el Infierno) más delgado que la hebra de un cabello y más afilado que una espada que todas las personas han de cruzar para llegar al Paraíso en el Día de la Resurrección. De manera paralela, Sirât sitúa a sus personajes en una cuerda floja cuyo mínimo tropiezo puede suponer la muerte, generando tensión en el espectador a partir de muy pocos elementos.
Pero hay mucho más que eso. Luis y Esteban comienzan su itinerario por Marruecos en busca de Mar, su hija y hermana, respectivamente, que se encuentra desaparecida, perdida. Misión no tan lejos, en principio, de la de John Wayne en el Centauros del desierto de John Ford (referente con el que Laxe ya dialogaba en el western metafísico sobre el poder de la fe que era Mimosas), aunque luego se torne mero macguffin. En forma de road movie, en la primera parte del filme, tras la confrontación levemente cómica del inicio, se va estrechando la convivencia con los raveros, en tanto acaban representando a su hija y hermana perdida. Esteban exclama “cómo molan”, para progresivamente ataviarse como ellos, identificándose. Luis, por su parte, confiesa a Jade (Jade Oukid) la similitud de una de sus frases sobre la música electrónica con las que profesaba su hija, y encuentra en este clan de marginados una posibilidad de reconciliación simbólica. Los momentos de ternura de estos parias son enfatizados por planos cercanos formados por dos (o más) personas en diálogo, al estilo del retrato de Amador y Benedicta en O que arde, que amplían las dos dimensiones fundamentales de la composición sobre la que se construía Mimosas: los planos generales paisajísticos y los pasolinianos (al modo espiritual de El evangelio según San Mateo) primeros planos o planos medios de los rostros individuales de los personajes, ya proliferantes en Todos vós sodes capitáns o los primeros cortometrajes de Laxe, como París #1.
O que arde
Pero es entonces cuando una nueva pérdida azota al protagonista, la de Esteban. Es la muerte que queda fuera de campo, el shock anticipado por un trabajo del suspense, por una construcción dramática del peligro (el niño jugando con Pipa (Lisa), la perra, al borde del abismo, después de que esta estuviera enferma), opuesta a la muerte como sorpresa, en el campo de minas, totalmente visible, en forma de los restos, puramente materiales, de los cuerpos, amasijos de carne o estallidos humanos sin indicación alguna de pervivencia espiritual. El shock inicial ante la muerte de Esteban, el desamparo en que deja a Luis, reverbera a través de lo sublime en los planos y secuencias subsiguientes, que apuntan, a su vez, a la simbiosis con el entorno destructor, a la trascendencia del propio dolor en integración mística con la naturaleza que nos desborda. Porque lo sublime también puede ir de esto, sobre todo si se pone en relación con el pensamiento del sufismo. En cualquier caso, ¿supone el último momento de impacto para Luis y el espectador (las muertes en el campo de minas) una confrontación con la muerte que hasta ahora no ha sido afrontada directamente? Es decir, tras el intento de reconciliación con lo perdido (en este caso, Mar), como si no estuviera perdido, y tras el shock emocional de empezar a sentirlo como perdido (en este caso, Esteban) y de experimentarse en el horror de lo sublime, del vacío; ¿el arco de personaje de Luis termina con la aceptación del hecho de la pérdida (en este caso, la muerte de los raveros) debido a la observación visual directa de su terminante efecto (los cuerpos desintegrados, esparcidos)? ¿Es esa aceptación de la muerte la que le permite sortear las minas, no explotar? O dicho de otra manera, atravesar ese puente que es el sirat hacia el Paraíso (un futuro mejor, un crecimiento espiritual personal, una vida plena, etc.).
Creo que la ambigüedad de la cinta (también con respecto a la psicología de los caracteres, dada la carencia de información de su pasado, irrelevante ante la fuerza de sus rostros) impide responder con seguridad estas preguntas, pero las formulo a la luz del desenlace de Mimosas, que, sin desvelar, también parecía vincularse a una cierta aceptación (en este caso de la fe y del propio destino como héroe). Ahora, de contestarse afirmativamente, me hago una nueva pregunta: ¿para que el espectador acompañe a Luis en su proceso progresivo de confrontación con la muerte (incluyendo la citada experiencia de lo sublime) era necesaria ESA secuencia? Hablo, como no podía ser de otra manera, de la imagen de Esteban y Pipa, dentro del coche, gritando con rostro de pavor incontenible frente a un padre inconsolable. Ese momento efectista, patético y casi insoportable, esa muestra quizás absoluta (sublime) de crueldad con sus criaturas tan difícil de borrar de la memoria. Y eso es lo que quería preguntaros: ¿es esa crueldad necesaria? Lo sé, hay otros momentos, podemos discutirlos también, pero quizás para mí sea este el que más rechina. ¿Qué opináis vosotros, cómo lo vivisteis? Y también, ¿cómo jugaron en vuestra experiencia cinematográfica vuestras expectativas? Quedo a la espera de vuestra respuesta, gracias por animaros a participar en esta correspondencia.

Iker, 13 de junio - Un impacto tan doloroso como justificado.

Al paso de Sirât por el festival de Cannes le acompañaba un secretismo y un rumor que nos advertía del peligro de spoilers. Por esto hice cierto pacto de desinformación tras enterarme de su tono cruel en la segunda mitad casi accidentalmente. Con solo ese dato era inevitable que la mente comenzase a imaginarse lo peor: si hay cine de crueldad en una película con un niño, algo tenía que pasarle. Las sospechas no eran afirmaciones y abstenerme de leer críticas me permitió no saber nada con certeza aunque uno se imaginase lo peor. Ir solo con una leve advertencia y no con ningún spoiler real me permite disfrutar de una primera mitad sin estar a la defensiva.
Esta primera parte, donde se te presenta a los raveros y al padre e hijo contrapuestos, busca conectar al espectador con sus personajes a base de escenas a modo de valles en la carretera donde se compartirán mimos y anécdotas entre un padre que se acerca a los raveros gracias a su hijo y que encuentra en ellos, como bien decías, parte de su hija perdida mientras el espectador se acerca a ellos al mismo ritmo que Luis. Esto no me parece un simple atrezzo emocional para generar más impacto, sino que entendemos así la búsqueda de la hija y vemos como el padre en este viaje quizás también busca el perdón de una hija que huyó no sabemos por qué y en esa búsqueda encuentra una aceptación de la pérdida. Toda esta belleza emocional no solo está bien construida, sino que además no es en vano. La primera mitad de Sirât es cercana y cariñosa con sus personajes y no en vano, no es una película llena de dolor, sino que se empatiza con sus protagonistas por mucho que luego los castigue y condene.
Todo esa emoción tan paterno-filial se va construyendo hasta que llega a cierto acantilado donde ocurrirá la mayor tragedia. Aquí a medida que van escalando y la cámara se centra en la altura, el riesgo y las curvas de esa estrecha y peligrosa carretera es inevitable sospechar el peor de los destinos si uno recuerda las advertencias por crueldad. Ciertamente uno no puede olvidarse de la posibilidad del accidente, como un padre que sobreprotege a su hijo imaginando lo peor posible, uno visualiza tropiezos y resbalones, huidas torpes del perro que provocasen lo peor y demás posibilidades. Sin embargo para que el accidente que acaba con la vida de Esteban y el perrete se vuelva impredecible e impactante la película distrae al espectador con otra tarea. Es mientras toda la tropa celebra haber podido desatascar una de las caravanas de la arena cuando, de repente y de fondo, el vehículo de Luis con el niño y el perro se precipita hacia el vacío. La película te distrae de lo que uno pueda sospechar y su tragedia es tan cruel, cruda y supone un cambio tan radical que el impacto para mí es máximo. Se puede mascar la tragedia, pero no la rapidez y la forma tan repentina. Sirât me destroza emocional y casi físicamente con esa pérdida drástica y dolorosa.
He pensado mucho en cómo de cruel es Sirât y en cómo de legítimo es el dolor que genera. Creo que no puedo hablar en términos de necesidad con respecto a los acontecimientos, me parece más correcto explicar si sus actos están justificados o no, si son mero efectismo o si hay algo más que los respalda. Primero explicaré porqué su campo de minas supone algo plenamente lógico y justificado que no debemos tachar como gratuito. Es habiendo explicado esto, que se comprenden las rimas de ese primer accidente en el acantilado y por qué creo que también está legitimado dentro de Sirât y su discurso.
Los raveros llegan a ese campo de minas buscando una segunda rave donde seguir la fiesta mientras en sus mundos se desata una tercera guerra mundial. Las raves hacen cierta gala de un escapismo del sistema donde ni las relaciones capitalistas de clubs ni la cultura superficial de la pose llegan a penetrar en su techno y en sus fiestas clandestinas. Fiestas que, como digo, se fundamentan en cierto pesimismo asumiendo que el sistema está corrupto y no se puede cambiar, por lo que el ocio es una respuesta legítima y antisistema por naturaleza en tanto que se hace a espaldas de este y hasta que las fuerzas armadas lo disuelvan. Es el caso de la primera rave, a la que llegan unos militares pidiendo que los europeos abandonen la zona porque un conflicto grave ha ocurrido. Los raveros protagonistas, ajenos a dicho conflicto, se escapan y prosiguen hacia su segunda fiesta, donde seguir con su huida. Son personajes que se desconectan a conciencia del sistema y su realidad porque se creen ajenos e indiferentes a ella, quizás superiores.
Pero Laxe en su película muestra como uno no solo no debe estar ajeno a todas las problemáticas mayúsculas que conflictúan a tu odiado sistema, sino que no puede estarlo. Precisamente ese desconocimiento político es lo que les lleva hacia ese campo de minas, ese Zabriskie Point personal de Oliver Laxe. Uno puede tener la tentación fácil de pensar que esas minas es un juego cruel de Laxe para condenar a sus personajes y en cierto modo lo es, pero es esencial señalar que ese campo de minas, aunque la película no te lo explique porque los propios raveros lo ignoran, es un campo de minas real. Un campo de minas a manos de Marruecos en territorio saharaui de unos casi 3.000 kilómetros de largo usado expresamente para evitar la defensa del territorio ocupado ilegítimamente por el ejército marroquí y el regreso a su tierra de los refugiados saharauis. Es lo que te encuentras si intentas llegar a Mauritania iniciando el viaje desde Marruecos, el mayor campo minado del mundo en el Sahara. Entonces la condena de Laxe al escapismo de sus protagonistas no es una condena artificial ni sólo simbólica, sino que explica con sus explosiones que el aislamiento político casi religioso puede acabar contigo. Sirât es una película sobre el mayor de los escapismos y sobre cómo ignorar la realidad política es una estupidez supina porque llegarás a ella si sigues caminando con los ojos cerrados e ignorando todo lo que ocurre en tu mundo. Está claro que esas minas que tanto asustan al espectador no son solo de un simbolismo político muy fuerte, sino que también tienen su contexto sociopolítico literal que justifica su existencia y hace crecer dicho discurso.
Muro del Sahara occidental minado
Volviendo ahora sobre el primer accidente que se cobra la vida de Esteban en el acantilado y teniendo en cuenta lo explicado. Es innegable que la muerte de un niño de manera accidental y sorpresiva en unas condiciones límite es dolorosa y su ejecución estética no puede ser más que un efectismo muy efectivo que si consigue generar shock en el espectador no es porque el movimiento sea inteligente de base, sino por bestia y brutal. Ahora bien, yo creo que encuentro ciertos motivos para llegar a justificar este momento desde mi perspectiva. Me parece clave que la película no caiga nunca en el gore ni en lo grotesco, todo es bastante diegético y la imagen no se manipula para generar un impacto mayor y más artificial, no hay primeros planos al accidente, ni sangre, ni nada por el estilo. El objetivo del accidente no es generar un mayor shock, podría ser más gráfica, sucederlo de un momento con más sentimentalismo donde revolcar al espectador en dolor, lágrimas y horror. Sin embargo la película no hace eso y se mantiene en su sentido diegético sin manipular estéticamente a nadie y fiel a la que ahora se comprende que es su mayor principio: la perspectiva de Luis será la perspectiva del espectador y de la película durante toda la cinta. Uno siente y ve esta tragedia como lo hace Luis.
Creo que este dolor comienza a estar justificado porque consigue, por golpe de efecto, sumergirte en ese dolor del padre y en ese viaje emocional tan impactante que le ocurrirá en los siguientes minutos. El espectador siente, en mi caso y en el caso de quién le de ese poder a la cinta, un dolor brutal y repentino entre el susto más mortal y la pena más tremenda equivalente al que siente el personaje de Luis en la pantalla. De hecho el espectador no sale de ese shock hasta que Luis se lanza al desierto y grita, hasta que el propio padre sale de ese estado. Porque la próxima vez que vemos a Luis se irá solo corriendo intentando huir de su pérdida para comprender tras desahogarse que no puede huir de ella.
Luis sentirá la mayor de las tragedias para un padre y la reacción más animal que le sucede es intentar huir de ese lugar, salir corriendo solo hacia el desierto profundo intentando huir de lo que es en realidad una lucha interna y mental. Entonces esa tragedia y ese shock tienen una rima directa sobre el tema principal de Sirât y como todos sus personajes acaban huyendo y huyendo sin éxito. Porque quizás allá donde esté Luis estará su trauma y allí donde haya un sistema del que escapar tendrá sus conflictos en los que se base. Laxe reincide con esto en lo absurdo del escapismo de estos raveros que, como Luis, por muy lejos que se vayan, se encontrarán con el sistema o con su sombra bélica tan alargada. Además esto existe para entender cómo no es tan maligno ni perverso intentar huir de una realidad y es una pulsión casi natural de la mente de los personajes. Por eso no todo es castigo y dolor para los raveros que huyen, también se traza una comprensión de su huída con el trauma de Luis.

Xabi, 16 de junio – Las falsas promesas de Sirât.

La experiencia del cine tiene tantos momentos que une se pierde entre las expectativas, el momento de ver la película, el procesar y expresar la primera impresión y el poder reflexionarla según el tiempo pasa y se le dedica más o menos tiempo a pensarla, hablar o leer sobre la película vista. Y si en algunas ocasiones lo reconozco con orgullo y otras me avergüenza ser incapaz de mirar más allá, no puedo negar que para mí la experiencia del cine está profundamente atravesada por mi propia biografía y experiencia vital. Cuando se estrenó O que arde, para el entorno en el que vivía -en el que gozamos del privilegio de estudiar cine-, la película fue un evento. Recuerdo ir varias veces a verla al cine y sentir la fascinación de un descubrimiento novedoso y compartir esa admiración por la película con mis amigues. Antes de ver Sirât, si aún recordaba con cariño la anterior película de Oliver Laxe, mis expectativas e imagen tanto del director como de Cannes (ese espacio que visibiliza y encumbra este tipo de cine) eran casi opuestas a las de entonces. Mi desencanto paulatino en los últimos años con el cine de festivales y las figuras de los grandes autores, asentadas o en pleno ascenso, me genera una desconfianza y sospecha innata a la hora de enfrentarme a cualquier película de dicha procedencia. No obstante, fui con la curiosidad y la esperanza de algún reencuentro fortuito, aunque fuera breve (en dos horas a veces un solo plano puede ser suficiente para alumbrar el mundo), con la experiencia que O que arde me dio en su momento, aunque las críticas negativas respecto a la cuestión colonial y las pretensiones de Laxe en sus discursos me rondaran la cabeza antes de verla.
Dicho esto, no tuve ese reencuentro en ningún momento, su primera parte no me interpeló y su segunda, a partir del giro dramático que toma, me abrumó hasta tal punto de generarme un fuerte desdén por las decisiones tanto narrativas como de realización que la película va tomando. No sé si tengo una respuesta satisfactoria respecto a la validez del uso que Sirât hace de la violencia, la muerte o los diferentes elementos del espacio en el que se ambienta la historia, pero sí creo que hablar de crueldad es lo que le corresponde. Antes de ver la película lo único que había leído fueron reseñas breves que no revelaban momentos importantes de la trama, siendo la crítica de Pablo Caldera la única que leí que informaba un poco más al respecto de la película y la cual solo leí hasta el párrafo en el que advierte de spoilers, por lo que lo único que conocía de antemano eran sus escasas referencias geográficas. Más allá del tema por el cual creo que puede merecer la pena debatir sobre Sirât, me parece una película bastante pobre y torpe tanto narrativa como estéticamente, con unos diálogos propios de manual de guión y unas interpretaciones que solo funcionan bajo los rostros de les raveres, al tratarse de personajes construidos sobre las identidades de las personas que los interpretan y sobre lo que Oliver Laxe y Santiago Fillol ven en ellos al escribir la historia y filmarles.
Sirât opera bajo una premisa y una exploración conceptual completamente desapegada de aquello que narra y muestra, siendo el punto de partida y los giros narrativos que propone bastante elocuentes en relación a la experiencia que tuve viéndola. La hija perdida que “esconde” el misterio que hay en sus protagonistas y que moviliza la historia, como muy bien señala Manu, se convierte en un mero macguffin, cuya escasa presencia acaba por hacer de su existencia una fuerza motora artificial. Para la historia parece tratarse más de una excusa, que un misterio o una huella en los personajes y su valor es escasamente conceptual. En esa pobreza del relato o su incapacidad para materializarlo en una puesta en escena efectiva, me hizo imposible ver cualquier construcción progresiva en ningún punto concreto, demostrando mucha más torpeza que en O que arde para dar sentido a la premisa que propone más allá de su interés por cierta exploración conceptual y estética.
Es decir, a Sirât no le importan sus personajes, el entorno en el habitan colectivamente durante el relato o cómo se relacionan entre sí. Desde el principio, incluso la idea del trance apenas se explora como experiencia visual o narrativa, convirtiéndose en un recurso de fondo, el paisaje pintado de fondo que aporta un tono y un ambiente con el que jugar, todo su interés por la cultura de la rave se limita a 10 minutos de fiesta en los que va a apareciendo la trama de la película. Los personajes a los que hacen representativos de esta misma cultura aparecen bajo formas completamente estereotipadas, más allá de un desarrollo mínimo individualizado para diferenciarlos, todes elles son vistes bajo la misma mirada que les conforma como hedonistes indiferentes al mundo que les rodea y la película en ningún momento les da más espacio para expresar cualquier forma de resistencia antisistema más que con su apariencia y el marco en el que les coloca.
Si bien no creo que haya una condena moralista clara y contundente hacia estos personajes, sí hay un aprovechamiento de ese analfabetismo político o ceguera respecto al mundo para elaborar un hilo conceptual de la pérdida, la muerte y el trance que se sitúa en un espacio ambiguo políticamente. Esta ambigüedad permite a Laxe hacer uso de los elementos de la realidad que escoge sin hacerse responsable de las consecuencias o efectos a los que conducen tales usos. La cultura de la rave queda absolutamente reducida a una mirada cerrada y juiciosa; la musulmana queda relegada a elemento decorativo, cuyos únicos momentos de relevancia son fuertemente exotizados; y la forma en la que Marruecos y su historia tienen lugar en la película no sobrepasan la barrera superficial que permita no exceder la ambigüedad y la abstracción que le dé el pretendido carácter universal y trascendental a la película (según Laxe con esta película trataba de ser “accesible” a todos los públicos). En última instancia, el interés de Sirât es puramente conceptual, la película se construye pobremente alrededor de la tradición a la que pertenece su propio modelo de producción, siendo lo extranjero y lo fílmico objetos de fetiche, algo que también se aprecia en su obsesión por la referencialidad a otras películas importantes del canon cinematográfico en el que busca inscribirse; y el género y el festival como elementos codificadores del espectáculo, y aquí es donde la crueldad entra en juego.
Si bien el género cinematográfico ha sido históricamente la forma de codificar qué puede ser filmado y cómo hemos de categorizarlo, siempre bajo intereses procedentes de la cultura que conforme dichos géneros (qué mejores ejemplos que el western o el cine de barrio), los festivales han hecho su parte para configurar los canones y el status quo cinematográfico, no estando menos exentos tales eventos de las direcciones políticas que tiene el género. Para mí Sirât es la expresión clara y definida del interés de sus creadores por hacer “una película de aventuras”, como venía diciendo Oliver Laxe desde hace tiempo, que encajase en lo más alto de la jerarquía de la que nunca se han movido. El cine de Cannes abarca bajo los mismos códigos cinematográficos y mismas formas de apreciación películas desde Misión Imposible: Sentencia Final hasta Barry Lyndon, y aquí Sirat no escapa, ni cuestiona, ni ofrece nada diferente. Se trata de una forma de cine que busca un espectáculo contenido en el que sus formas rara vez exceden el límite de la exploración estética o narrativa incapaz de comprometerse con la realidad o abstracciones que no estén delimitadas y sancionadas por el sistema.
Hace unos días El País publicó un artículo en el que se planteaba preguntas como nosotres en torno a la crueldad, en el que tristemente se desarrolla una defensa de este cine con una condescendencia brutal, optando por señalar al público disconforme con la película como “turistas accidentales” antes que interrogar a la película y sus intenciones para tratar de plantear cuestiones de fondo que nos permitan entender mejor el porqué detrás de estas divisivas reacciones. El artículo además invoca la plétora de referencias que se han ido conformando en los últimos años en festivales que se ha optado por nombrar como el cine de la crueldad y si bien la referencia a Bazin puede servir como un punto desde el que debatir, aquí se convierte en una especie de demarcación cultural. Quién ha visto cine y quién no, quiénes pueden apreciar a un “autor” o una “obra” y quién no.
¿Está justificado el uso de la crueldad en Sirat? Narrativamente, si miramos a su historia, sí, no se trata de un elemento espontáneo o absolutamente arbitrario, si no de un aspecto importante para su desarrollo y que atraviesa por completo la película. Creo que igual sería más pertinente preguntarse, como plantea Bazin, si detrás de esa crueldad se esconde una pulsión sádica, si la crueldad en la película se trata de algo que se busca explorar más allá de tratarse de una herramienta que usar contra los personajes o les espectadores, y es aquí donde para mí Sirat abusa de ambas partes. Tengo que decir que de por sí, mi relación con la representación de la violencia o la crueldad siempre está condicionada por una atención mucho más reflexiva e interrogativa que inmersiva, creo que son elementos cuya complejidad en su tratamiento puedan derivar fácilmente en la reproducción de esa misma violencia o crueldad sobre le espectadore y creo que si de algo puede servirnos la crítica, o el mismo pensamiento crítico o creativo, es en exigir una responsabilidad y consecuencia al respecto del uso de elementos tan conflictivos en el trabajo creativo.
Si creo que la película adolece de ejercer esta violencia es precisamente en ese desapego y falta de empatía por sus personajes, por la cultura de la rave o por la geografía y la historia de Marruecos y el Sahara. Al estar todo convertido en elementos de cierta “espiritualidad trascendental” o en un “viaje de la pérdida”, no queda espacio para el afecto o sentimientos genuinos por lo que se está explorando. Las secuencias del barranco y del campo de minas hacen gala de esto por todo lo alto. A fin de encuadrar todos los elementos bajo una exploración pseudointelectual cerrada herméticamente alrededor del concepto musulmán del sirat (cuyo uso, además, es flagrantemente ilustrativo de la actitud extractiva colonial de la película al no tratarse más que de supuestos contextos que sitúan a su historia por encima del lugar y el momento en el que se encuentran), la brutalidad con la que la crueldad aparece en la historia no deja más posibilidad de escapatoria que la muerte o la desaparición.
Plantear que la construcción de la empatía en torno a los personajes no encuentra su fin en la crueldad me parece bastante cuestionable teniendo en cuenta que se escoge quién muere y cómo en relación a aquellos personajes con los que más se busca que empaticemos, exceptuando a su protagonista (quizás a fin de meter aún más el dedo en la llaga, para recordarnos de que ese sufrimiento no podrá disfrutar de escapatoria o alivio alguno). Primero, Esteban, uno de los puntos de vista a través de los que se nos introduce a la película a lo que se suma su juventud y su inocencia frente a la tragedia, y después les raveres que más nos acercan a sus realidades, aunque en términos narrativos y estéticos me parece que su desarrollo es bastante pobre, puesto que realmente tan solo tienen más diálogo y tiempo de pantalla, no conocemos prácticamente nada de elles y tan solo son comentaristas de los eventos que se les van cruzando. La construcción narrativa y estética de sus muertes en estas secuencias acentúa también esa crueldad, mostrándolas como absurdas y arbitrarias haciendo de ellas situaciones extremas para que la aventura se convierta en calvario. En este sentido, creo que Pablo Caldera hace un gran análisis de cómo funcionan estos momentos de la película, puntualizando las diferencias que ya he mencionado respecto a la condena que hace de los personajes y su posible moralismo.
Creo que la crueldad no necesita tanto del gore o la recreación en la violencia como del desprecio hacia les espectadores, obligándoles a adoptar una mirada concreta para poder lidiar con la tragedia que se les presenta y confrontándoles con una violencia y un vacío que jamás ha sido correspondido con la premisa que inicialmente se les ofrece. No veo en Sirât más que la intención de colocar al público ante un sufrimiento que les juzga por no buscar más que espectáculo, cuando en el fondo la película misma es incapaz de comprometerse con algo más que el espectáculo que articula.

Manuel, 18 de junio - ¿Alternativas a la crueldad?

Hola, Xabi. Hola, Iker. De nuevo agradeceros vuestra participación en esta correspondencia, he disfrutado y he reflexionado mucho con vuestras cartas, que me ayudaron a ampliar mi foco analítico o a confirmar mis interpretaciones iniciales. Intentaré ser breve (a quién quiero engañar…)
Xabi, comenzabas tu mensaje mencionando el carácter irreductible de la experiencia cinematográfica al momento de ver la película en la sala de cine, dados los muchos momentos en que se prolonga (las expectativas, la trayectoria vital, las reflexiones posteriores, etc.) y que se permean o mezclan entre sí, de modo que resulta imposible distinguirlos con exactitud. Aún reconociendo mi incapacidad fáctica (ya solo por el efecto constructivo de la memoria) de retornar sin modificación a las impresiones originales que me despierta un filme (o de solo modificarlas sustrayendo mis preconcepciones, una quimera absoluta), sí que suelo intentar profundizar en los caracteres de mi reacción primordial durante el visionado a la hora de entender cómo ha operado el encuentro película-espectador y cómo pudo haber operado de haber tenido como espectador otras preconcepciones alternativas. Pero aceptando que esto se trata solo de una idealización consciente, de un “como si hubiera sucedido así”, aunque no haya ocurrido realmente de esta forma. La investigación sobre las referencias intertextuales que abre una obra, en ese sentido, sería una indagación en la hipótesis de lo que pude haber experimentado como primera impresión de haber tenido conocimiento sobre lo que cita una determinada película. Pero esta investigación se convierte también en parte de la experiencia cinematográfica, volviendo a dificultar la separación entre impresión original e impresiones posteriores.
Porque sí, desde luego, la experiencia cinematográfica se prolonga. En mi caso, estos días he estado leyendo el brillante, estimulante y fértil ensayo de la filósofa estadounidense Susan Sontag Ante el dolor de los demás. Y hay un pasaje que, aunque desconocía cuando vi Sirât, ahora me es difícil de desvincular con mi experiencia de la cinta de Laxe, sobre todo si acepto que esta me remitió en su momento a la noción de lo sublime de Burke. Se trata de aquel capítulo en el que la autora comenta el tratamiento filosófico que, a lo largo de la historia del pensamiento occidental, se ha dado a la fascinación que despierta lo repulsivo. Comienza con La república de Platón, donde el filósofo asume que se da la apetencia por la degradación, el dolor y la mutilación como parte del alma concupiscible o apetitiva (la peor, propia de la clase productora-trabajadora de la ciudad o polis. Curioso contraste con el artículo de El País que citaba Xabi, para el que la incomodidad espanta al espectador medio, inculto), en pugna con los impulsos de la racional (la de los gobernantes). Sigue Sontag hablando del tropismo innato hacia lo espeluznante en la modernidad, situando a Burke como un defensor del deleite que nos despierta el sufrimiento ajeno, del amor humano a la crueldad. Este deleite es el explotado en lo sublime, claro (que, además, contaba con un componente orientalista y racista que, atenuado, podríamos interpretar que comparte Sirât desde la perspectiva de la reseña de Caldera a la que enlazas. Caldera caraterizaba Sirât como una forma de fantasía colonial al convertir un lugar no europeo en paraíso infernal. Con los términos de Burke, en espacio de lo sublime por autonomasia. Y Burke, de manera más directa, afirmaba que los cuerpos negros indunden “horror y severidad por su naturaleza primitiva”. No es lo mismo, pero, ¿consideráis atinada la vinculación?). Por último, y perdón por tantos paréntesis, Sontag llegaba al pensamiento del antropólogo francés Georges Bataille, para quien las imágenes de lo atroz son más que sufrimiento, son “una suerte de transfiguración”. Responderían a satisfacer necesidades adaptativas como el fortalecimiento contra las flaquezas, la insensibilización o el reconocimiento de lo irremediable.
Prisionero sometido a la muerte de los mil cortes. Dead troops talk (A Vision After an Ambush of a Red Army Patrol Near
La imagen que transfiguró a Georges Bataille. Moqor, Afghanistan, Winter 1986) de Jeff Wall, citada por Sontag
Y esto es lo que creo que, como defendí en mi carta inicial, pretende Sirât: transformar al espectador para que, acompañando a Luis emocionalmente en su viaje de negación, shock, huida, confrontación dolorosa y aceptación de la pérdida, logre también resignarse espiritualmente ante la muerte, reconociéndola como irremediable. Para ello, como dices, Iker, Laxe nos sumerge en el dolor del padre, liberándose personaje y espectador cuando aceptamos lo infructífero e incluso fatal de la huida (al contrario que Xabi, creo por tanto que el sufrimiento puede disfrutar de escapatoria, al aceptarse), que, como señalas, rima con la huida de los raveros (y al hacerlo hace más comprensible esta segunda huida antisistema). Algo (sumergirnos en el dolor del padre, que no en su perspectiva durante toda la cinta, como Iker afirma, pues muchas secuencias enfocan a los raveros sin la presencia del personaje de Sergi López) que, como intenté argumentar en mi primera carta, Laxe logra con las resonancias sublimes que yo enumeraba, resonancias más emocionales y estéticas -desde la fuerza de las imágenes- que reflexivas, explotando el carácter esencialmente irracional, onírico y pregramatical del cine del que hablaba Pasolini. A ese respecto, como dice Xabi, el principal interés de Sirâ es estético o conceptual (desde la emoción, añado) antes que argumental, un endeble andamio conflictivo por su crueldad que “consigue llegar a difuminarse cuando la experiencia sensorial y dramática se abre a múltiples lecturas y consigue conquistar su propia organicidad”, como enuncia Carlos F. Heredero en su crítica para Caimán. En genérico, no creo que toda película requiera de tal cuidado argumental (reconozco en este punto sus debilidades, por ejemplo, en los diálogos, poco más que, en muchos momentos, constataciones superficiales de lo que les está ocurriendo, como mantiene Xabi, aunque hay excepciones), creo que puede focalizarse en otras virtudes y opino que en Sirât sus puntos fuertes opacan esta desatención. Pedirle que se centrara en lo argumental sería juzgar a Sirât por lo que no es, no por lo que es. Otra cosa, es que el macguffin, la trama vacía, suponga “engañar” y despreciar al espectador, de ello hablaré más adelante.
En cualquier caso, como también reconoce Xabi, lo que quiero decir con el párrafo precedente es que desde mi primera carta yo asumía que la crueldad en Sirât estaba justificada narrativamente, y argumentaba cómo. De hecho, y esto es profundamente problemático, asumía que, dada la exigencia de coherencia contextual que implicaba las premisas hermenéuticas de las que partía (la búsqueda de una interpretación según la intención de la obra, en términos de Umberto Eco), la crueldad no sería gratuita en ninguna película o su gratuidad respondería a una intención ulterior, por ejemplo, de reflexión sobre la gratuidad de la violencia (y por ende, en el fondo, no sería gratuita). Con Iker he hablado mucho de su relación paradójica o aparentemente incomprensible con la crueldad en el cine. Hay ciertas crueldades que le causan enorme rechazo y otras que no suponen obstáculo para su disfrute o alabanza de los filmes en que aparecen. ¿Es para ti, Iker, la percepción de gratuidad o de justificación de la crueldad la piedra de toque para diferenciar tu reacción a las diferentes clases de crueldad en el cine? Asumir que que la crueldad esté justificada narrativamente es suficiente para pasarla por alto es una forma de utilitarismo, el fin justifica los medios.
A riesgo de ser redundante, explicito y sintetizo que el fin que yo interpretaba en Sirât era transfigurar la mirada del espectador sobre la pérdida hacia la resignación, haciendo que acompañara a Luis, de cerca, en su dolor, amplificándolo en el trabajo estético de lo sublime. Esto supone, como concluye Xabi, obligar al espectador “a adoptar una mirada concreta para poder lidiar con la tragedia” presentada. La mirada resignada que Laxe parece creer que es la buena para enfrentarse a la muerte. Es decir, si Laxe ejerce la crueldad hacia los espectadores es “por su bien”, para mejorarles, como Fargeat, en su gloriosa La sustancia, hacía uso del body horror más gráfico e impactante para insensibilizarnos, tras generarnos profundos desagrados, y finalmente permitirnos disfrutar del catártico y festivo baño de abyección final, superando, junto a la protagonista, los canones de belleza tradicionales que convierten en monstruo a cualquier persona que se aleje de un ideal cada vez más inalcanzable. O como Alejandro Jodorowsky (no en vano muy influenciado por el teatro de la crueldad de Artaud en sus efímeros pánicos) en La montaña sagrada, su obra maestra, proponía un viaje alquímico hacia una liberadora y amorosa autenticidad a través del engaño cruel y la manipulación totalitaria, violenta y patriarcal de sus personajes (y a través del uso sin remordimientos de animales no humanos durante la realización del filme, como el matar a 100 ovejas para conseguir una imagen de impacto). Situando a Sirât en esta estela y bajo esta interpretación queda claro que, como mínimo, el largometraje hace gala de un escandaloso paternalismo. Ya si queremos ser más contundentes podríamos hablar de despotismo ilustrado: “todo para el pueblo, pero sin el pueblo".
La sustancia La montaña sagrada
Y el “sin el pueblo” es a lo que creo que hace mención Xabi cuando critica el desprecio del espectador, esa infravaloración del público que obliga a Laxe a manipularle ofreciéndole una premisa que no cumple en favor del giro argumental. Si ya queremos situarnos en la perspectiva de lo que Laxe quiso decir (en la intención del autor, no de la obra), es bastante representativa a este respecto sus declaraciones en la entrevista del programa Otra ronda de Sensacine (minuto 25:20): “Los cineastas tenemos que bajarnos de nuestro puto caballo y tener la generosidad de ayudar al espectador a subir a nuestro caballo. Puede sonar un poco paternalista, pero no lo es. [...] Luego, sí, ahí [desde el caballo] ya lo llevo a los horizontes donde yo quiero”. O en otro momento (minuto 13:00): “Es como si los cineastas tuviéramos al espectador atado con un anzuelo y hay un momento en que se corta el sedal, en esa mitad de la peli en que el espectador está obligado a abandonarse y entrar en una corriente como de un río que te precipita”. Es decir, Laxe agarra al espectador y no lo suelta, engañándole, hasta que llega a sentir algo parecido a lo que él siente (esa experiencia trascendental vinculada a lo sublime y la muerte). Xabi, ¿he entendido bien a qué te referías con eso de despreciar al espectador? Ya que hablaba antes de La sustancia, ¿tiene que ver tu perspectiva con algunos de los esbozos críticos sobre la cinta de Fargeat que hacía en El antepenúltimo mohicano Aarón Rodríguez Serrano? Por ejemplo, cuando dice: “¿Es la película de la Fargeat un alegato humanista-monstruoso en su último tercio? ¿Y cómo podría serlo, me pregunto, si se ha dedicado sistemáticamente a despreciar a la humanidad y a su propio espectador durante los ciento veinte minutos anteriores? [...] Fracasa estrepitosamente porque resulta imposible, creo, levantar un proyecto ético a partir de su película.”
Si te he entendido bien, Xabi, entonces, he de admitir que soy una clase de espectador que se expone a que una película me arrolle, me haga sufrir, me manipule “generosamente” con el fin de llevarme a un determinado lugar, por doctrinal que sea. Y desde luego, esto no pretende ser una muestra de elitismo, de que pertenezco a ese elevado, poco acomodado y culto grupo de cinéfilos (frente al “común de los mortales”) con inquietudes y criterio que referencia Miguel Echarri, el autor del condescendiente, simple y terrible artículo de El país que citas. Cuán elevado y culto es este grupo, si puede dejarse manipular irreflexivamente, acomodándose acríticamente en los placeres crueles del cine de festivales que mencionas. Quiero decir, leer críticas como la tuya, Xabi, me hace replantearme, ¿por qué acepto que un grupo de personas, que crean una cinta, sean crueles y manipuladores conmigo, si en la vida extracinematográfica me cabrearía u ofendería que me dispensaran ese mismo trato? Más allá de que creo que no haya ninguna película que no manipule al espectador en cierta medida (solo habría una diferencia de grado), ¿cuál es el pacto que hago con la ficción para asumir que en el espacio de un visionado/lectura/escucha de una obra de arte el creador tiene impunidad para hacerme daño? Un daño que no es ficticio, sino real y que en ocasiones no se alivia al racionalizar el carácter ficticio de su origen. Y aunque aceptara que haya placer en cierto dolor (que es posible, esa fascinación por lo repulsivo de la que hablaba Sontag), ¿cómo doy por supuesto que también vale la exposición a tal atrocidad cuando no hay una advertencia que avise al espectador que no siente tal deleite de que va a suceder el horror, y le “mienta” con falsas promesas (como bien titula su carta Xabi)? No sé… Pero sí que por alguna razón, en lo personal, que una película me desprecie no me resulta injurioso. Aunque que lo haga, claro, lleve a que muchos espectadores se bajen del barco (o del caballo).
Oliver Laxe en el Otra ronda de Sensacine La imagen con que se abre el artículo de El país
Por eso, poniendo en paréntesis si es tolerable éticamente (en tanto completamente utilitarista, paternalista, despreciativa, etc.), reconozco los riesgos de la crueldad ya solo a nivel puramente práctico: reduce la cantidad de público potencial de un filme. Y desde aquí hacía mi pregunta original: si tan problemática puede ser y tantas deserciones provoca, ¿es necesaria la crueldad de Sirât? Creo que puedo reformular mi pregunta para convertirla en una invitación a jugar con nuestra imaginación: ¿pudo Sirât haber conseguido sus mismos efectos o fines (todos probablemente sea imposible, pongamos al menos los que identificamos nosotros tres: sumergirnos en el dolor del padre, sentirlo amplificado en lo sublime, sugerir y hacer sentir la resignación ante la pérdida, expresar, criticar y hacer comprensible el impulso de huida, presentar un viaje espiritual trascendental alrededor del concepto de sirat, etc.) sin utilizar los medios crueles que utiliza? ¿Cómo pudo haberlo hecho? ¿Qué alternativas a la crueldad podría haber desarrollado Laxe para que los espectadores subieran a su caballo? Os invito a imaginar, os tiro la pelota. También podéis proponer un crisol de referencias fílmicas que sirvan como contra-ejemplo a Sirât. O decidir no responder, eso siempre es una opción.
Supongo que contestar a mi pregunta implica demarcar exactamente cuál es la crueldad de Sirât. En el caso de Iker, entiendo, por tu texto, que para ti lo cruel se trata de la tragedia de la pérdida drástica y dolorosa de Esteban, el niño (y de Pipa, la perra, añado, que poco peso le dáis), no tanto la manera de mostrarla, además de las muertes de los raveros. En el caso de Xabi, entiendo que es el sadismo con que Laxe se ensaña en las muertes de los raveros, tan extremas, alargando el sufrimiento de los cuerpos ya magullados (según comenta Caldera); el hecho de que mate a los personajes que ha construido con mayor simpatía; y a su brutalidad y arbitrariedad, que presente la muerte fuera de una narrativa que le dé sentido. En mi caso, sin embargo, no es tanto el hecho de las muertes, que quizás no me impactaron tanto como a mis compañeros de fila por las expectativas que tenía (aunque, por momentos, hubiera deseado tener una respuesta tan visceral), como una imagen que me parece de una crueldad (casi) insoportable: la de Esteban con un pavor insuperable antes de fallecer, que comentaba en mi primer mensaje.
Quiero acabar esta larga carta (perdón, no lo puedo evitar, y eso que hablamos off the record que nos estábamos extendiendo demasiado) respondiendo a un par de cuestiones laterales de vuestros comentarios que me quedaron pendientes. Primero, con Iker y al contrario que Xabi, sí que creo que a Sirât le importan sus personajes. Sí, pueden llegar a ser un atrezzo emocional, sí, la construcción de la empatía sirve para hacer más cruel la crueldad, pero no creo que la conexión con los personajes se limite a eso. No creo que la posterioridad de la crueldad invalide el cariño que cogemos anteriormente a la troupe de raveros, aunque aquella se alimente de tal simpatía. Es cierto que el filme no se preocupa de trazar una personalidad característica fuerte para cada personaje y que su pasado está elidido mayoritariamente (no es difícil especular que quizás huyan del pasado o encuentren en la comunidad una forma de dejarlo ir, como, en Cerrar los ojos de Erice, Miguel Garay en su hogar de la costa andaluza, con su troupe de almas libres, reprime la muerte de su hijo), pero es que le basta el carisma apariencial, la presencia de sus actores, especialmente la fuerza de sus rostros y cuerpos, enfatizada en primeros planos o en planos medios cercanos formados por dos o más personajes en diálogo (como ya apunté en mi primera carta).
Y si algo le interesa a Laxe, desde luego, es su forma de relacionarse. Aparentemente interesada y hedonista en un principio (al cuestionar, aprovecharse o no ayudar a Luis y Esteban), vamos descubriendo el afecto y ayuda mutua que se profesan en el fondo, su espíritu liberador. Igual que me cuesta olvidar la imagen de Esteban y Pipa cayéndose al abismo, también se me quedó grabado, en términos de Xabi, “un plano para alumbrar el mundo”: el de Luis despertándose, entre desconcertado, taciturno y conmovido (perfecto aquí Sergi López, más atinado para mí en su despojamiento corporal que en su dicción un tanto forzada por momentos), rodeado por los tiernos cuerpos del restos de raveros, que le abrazan.
Más allá de esto, sí que hay dos momentos donde el grupo de raveros expresan su interioridad de manera clara: cuando hablan de ciertas experiencias pasadas en relación con la muerte, en círculo, y, sobre todo, cuando sí muestran su compromiso político desertor: la secuencia en que, cómica y tiernamente con su muñón, Tonin Javier (si no me falla la memoria, ni me equivoco de actor) interpreta la canción antimilitarista Le Déserteur, del escritor, cantante y músico de jazz francés Boris Vian. El tema, compuesto en el último año de la colonial, letal e impopular Guerra de Indochina (1946-1954) -tras la batalla de Diên Biên Phu (1953) que se saldó con la sonada derrota de la Unión Francesa-, fue censurado en la radio por su “antipatriotismo” y sería cantada en las manifestaciones pacifistas contra la guerra de Vietnam por Joan Baez o Peter, Paul and Mary o en 1991 contra la intervención occidental en la Guerra del Golfo. La letra (que ha contado con numerosas versiones y adaptaciones, y sería interesante reveer Sirât para determinar a cuál se asimila más) no deja de ser significativa: se trata de una carta al Presidente de un hombre que acaba de recibir sus papeles militares para dirigirse al frente, pero que se niega a ir a la guerra y a matar a gente pobre, desertando. Manifiesta que desde que nació vio morir a sus seres cercanos y que prefiere mendigar por los caminos y difundir la desobediencia antimilitarista. Y termina con un “Monsieur le Président / Si vous me poursuivez / Prévenez vos gendarmes / Que je n'aurai pas d'armes / Et qu'ils pourront tirer” (“Señor presidente / Si usted me persigue / Avisad a vuestros gendarmes / de que no tendré armas / y de que pueden disparar”). ¿Es este un adelanto de la resignación que defiende Sirât en vinculación a la muerte? ¿Es, por tanto, tal cuestión de aceptar la muerte una cuestión política, de asumir las consecuencias de la deserción?
En cualquier caso, esta referencia intertextual me hace pensar en que, quizás, no haya en la película una condena moralista tan marcada, coincidiendo con Xabi al contrario que con Iker (o, sobre todo, con Caldera). Y este es el segundo punto al que quería llegar. No veo que haya más argumentos para admitir que Sirât sentencia de modo moralista el hedonismo y la huída delirante e ignorante de sus personajes (haciéndoles sufrir las consecuencias fatales de su desconocimiento geopolítico de los campos minados alrededor del muro de la vergüenza del Sahara Occidental), que para interpretar que el largometraje busca mostrar que es posible (y no necesario) que tal huida o deserción acabe acarreando la muerte, y que quienes tomen esta decisión política hayan de ser conscientes de ello (“de que pueden disparar”, que dirá Boris Vian) y aceptarlo como forma de destino (al estilo del desenlace de Mimosas). Bien es cierto que, en el islam, la manera de cruzar ese puente hacia el Paraíso que es el Sirat depende de las acciones y creencias en este mundo, sirviendo de recompensa o castigo moral. Pero uno no encuentra las razones concretas para que ciertos personajes del filme merezcan más sufrimiento que otros. El universo de Sirât parece ser, antes de un mundo con sentido moral ordenador que distribuya sus sacrificios bajo principios férreos, un espacio donde las muertes son arbitrarias, inmediatas, accidentales e inexplicables, donde las criaturas se ven sometidas al capricho de su implacable creador. Si la muerte del niño no es un castigo, ¿por qué van a serlo la de los raveros?
A su vez, la muerte por circunstancias naturales (la caída al abismo) no se distingue de la generada directamente por el hombre: esa zona minada que ha dejado más de 2500 víctimas desde 1975, en los alrededores de un muro -financiado en los 80 por EE.UU. y Arabia Saudí con ayuda de expertos israelíes y cuya vigilancia supone el 4,6% del PIB marroquí- que separa los territorios ocupados por Marruecos del Sahara Occidental, de las zonas del Frente Polisario (representante político del pueblo saharaui al que se le sigue negando su derecho de autodeterminación, décadas después de que España cediera a Marruecos y Mauritania la soberanía de lo que entonces era su colonia: el Sáhara Español). Es decir, Sirât asimila ambos peligros o amenazas (la natural y la humana/armamentística/bélica) de manera que, si homogéneamente condenara algo, no sería la ignorancia política (puede leerse esta noticia de 2017 de rtve para constatar que incluso los más conocedores del problema pueden acabar sufriendo los efectos de las minas), sino la huída o negación de la muerte, en general, el impulso tanatofóbico.
Y eso es todo (por ahora), que no es poco. Lo siento mucho por enrollarme tanto, siento que me ha quedado un texto muy redundante y embarullado, pero espero que os dé para seguir debatiendo.
PD: No comento ya directamente la reseña de Pablo Caldera a la que enlazaba Xabi porque hay mucha tela que cortar y entonces sí que esto sería eterno. Pero sé que a Iker le encendió un poco así que a lo mejor quiere poner los puntos sobre las íes, je je.
PD2: Ardo en deseos de leer El cine de la crueldad de André Bazin, la verdad.

Iker, 22 de Junio - Con el trauma viene el cambio.

Creo necesario reincidir en porqué no debemos tachar tan rápido de hedonistas a nuestros raveros. Como explicaba en mi primera carta las raves no son espacios donde lo que prime sea el placer por el placer ni el placer a toda costa. Es un placer fundamentado en una clandestinidad antisistema con una fuerte conciencia política de un sistema del que huyen en cierto modo de manera exitosa al salirse del mercado del ocio y crear un sentimiento de comunidad basados en los bucles del techno más duro y un frecuente, pero no total, uso de algunas drogas recreativas. Es importante matizar esto porque acusarlo de un hedonismo sin más sería mostrar ninguna empatía con los personajes y se empezaría a añadir ese halo moralista, y Sirât realmente no es tan inclemente con sus personajes.
La cultura de la rave no está despreciada ni desprendida de esta base política en la película, no creo que se produzca tal ignorante desprecio. Es clave el momento que señalas, Manu, donde uno de los personajes canta esa canción antimilitarista francesa, ahí Laxe precisamente muestra como no son tan ciegos ni analfabetos como uno pueda pensar, que su ocio es uno disidente y contracultural y sus raveros saben algo de antimilitarismo. Su error entonces no es una fiesta hedonista apolítica, es creer que pueden escapar de su sistema huyendo al Marruecos profundo y utilizando ese mundo no-occidental como terreno para sus fiestas cuando la sombra es, por supuesto, mucho más alargada que eso y llegan hasta donde no hay nadie para ejercer el poder (otra vez sobre el absurdo del escapismo).
Siguiendo con Le Déserteur, hay una clave en la letra de esta canción como ya anunciaba Manu. Se trata de la aceptación de la muerte en base a unos principios sólidos contrarios al sistema. Creo que en los últimos personajes de Sirât se produce una redención y un cambio cuando comprenden que su muerte sería en cierto modo consecuencia de sus decisiones escapistas patentadas por un sistema del que no pueden huir por mucho que se opongan. Es cuando pierden ese miedo a la muerte cuando se da la verdadera revolución en sus ideales y comprenden que tienen que estar presentes en ese sistema porque no puede ser de otra forma, aceptando que no hay más remedio que volver al principio, al sistema cueste lo que cueste. En esta redención, además, vemos como no sobreviven para que se atestigüe el dolor y este perdure en el espectador en otra gala de crueldad, como decía Xabi, sino que se afirma que el cambio de mentalidad y la rectificación es posible y necesario para salir de ahí, de ese bucle absurdo de huidas.
Desprendida para mí de tal moralismo, sí es cierto que Sirât plantea su despertar en base al trauma y la violencia, pero ¿acaso podemos despertar de nuestro trance occidental si no es de una manera violenta? ¿Es demasiado pesimista pensar que los occidentales despertaremos colectivamente si no es tras un golpe fuerte? El sacrificio y los mártires se plantean como necesarios para el cambio en la película llamando a cierta colectividad y a una respuesta a la violencia. Aunque claro aquí está claro que para Sirât tiene que ser una víctima occidental y cercana, de ahí que mueran los personajes más entrañables, las víctimas sobran en este mundo en el que vivimos, pero Sirât afirma que no nos importarán si no son vecinos o amigos.
Esta es la forma en la que también la lógica interna de la película justifica su crueldad: manipula al espectador, le impacta para sumergirlo y quizás cambiarle. Claro que hay otros caminos mucho más didácticos y más amables que no pequen de efectismos y que lleven al espectador hacia su discurso de una manera no tan agresiva. Pero no creo que, como dice Manu, la crueldad sea un impedimento para las audiencias, y Sirât la acabarán viendo más personas en España que otros ensayos de ficción y no-ficción más didácticos y no tan crueles. El impacto fruto de su crueldad genera un rumor morboso que acaba por atraer a un público expectante por saber qué pasa en la mitad de Sirât y qué ha causado tanta conmoción a tanta gente. Se mencionaba La sustancia, precisamente una película que se promocionó con reacciones de horror y asco y gente hablando de cómo era la película más desagradable que habían visto. Las películas con este tono se benefician siempre de un morbo social que se alimenta en RR.SS. Luego es cierto que puede generar reacciones adversas y en mi proyección hubo dos personas que se salieron de la sala después del primer acontecimiento en Sirât, pero creo menor la gente que abandone la película frente a la que se queda con ella. Y, ojo, aunque los motivos que lleven a cierto sector del público sean morbosos esto no significa que la película lo sea, en mi primera carta explicaba cómo Sirât, al no ser ni tan gore ni tan detallista, está más o menos libre de un morbo y este sería un error fácil.
“Baila, grita, explota”: la promoción de Sirât Amour
Respecto a cuándo dejar que una película o un autor te manipule en el arte. Compro la manipulación si, primero, es efectiva y, segundo, su discurso está a la altura. Creo que en Sirât ocurre. Lo que me suele molestar de esta crueldad y manipulación es cuando se trata como natural y verosímil, como si fuese inevitable. Concibo las películas siempre como artificios carentes de realismo y honestidad, por esto no soporto justificar el dolor extremo en un pseudo-realismo. Como en Amour de Haneke y sus larguísimos planos que bajo un supuesto retrato fiel a la rutina de esos viejos amantes acaba por proponer una crueldad fría y desalmada bajo una pretensión de verosimilitud terrible. Si se trata de lo real, esa pareja estaría distrayéndose del dolor viendo Sálvame o Saber y ganar y no estaría dándose de hostias. Sirât abraza lo abiertamente artificioso y conceptual frente a lo argumental y natural que son dos cosas mucho más engañosas y menos interesantes.
Si la crueldad de Sirât (que para mí no es moralista y desemboca siempre en el discurso y se ejecuta, sobre todo en el campo de minas, con una estética inteligente) consigue hacer que los espectadores reflexionen más sobre lo que acaban de ver y se planteen cuestiones como las que nos estamos planteando nosotros aquí: para mí está más que validada. Esto pasa, insisto, por un dolor que no es completo ni abarca toda la cinta, sino que hay cierto cariño y carisma y, aunque sí veo lo básico del guión y sus diálogos, no dejan de ser correctos y efectivos. También pasa por una redención final donde se aprecia que Laxe no solo castiga a sus espectadores y a sus personajes de manera inclemente, sino que los somete a todo esto para llevarlos a un sitio verdaderamente potente.

Xabi, 30 de junio - A golpes contra la realidad.

Hola, Manu, hola, Iker. Aunque ya han pasado más de veinte días desde que vi la película, la dificultad de recordar y, cómo Manu anticipa, la construcción de los recuerdos que tengo de ella son una parte íntegra y entrelazada con nuestra correspondencia. Por lo que quizás en este punto, en un intento de ofrecer respuestas que nos lleven hacia algún lugar y a fin de evitar un análisis que se lance a cubrir los huecos con la imaginación que pueda emanar de las ideas que compartimos, prefiero, antes que hacer la crítica analítica más precisa que pueda ofrecer, dar espacio para las dudas y las elucubraciones, algo que me resulta más revelador. Vuestras cartas, además, me han abierto a formas de ver la película que no me hubiera planteado antes. Si bien mi postura se cierra en el recuerdo de las impresiones, por lo menos puedo entender de formas indirectas cosas que sin vuestras palabras no podría haber visto en la película. Es quizás la mejor forma en que puedo imaginarla de nuevo, no tanto desde otros posibles desarrollos y desenlaces, sino desde revisiones que abran nuevos visionados en la película desde la memoria hecha de esta.
Quiero rescatar una de las preguntas que te planteas en la última carta, Iker, creo que a través de ella puedo responder personalmente a muchas de las cuestiones que se cruzan y que, además, coloca la cuestión política al frente de todos estos debates: “¿acaso podemos despertar de nuestro trance occidental si no es de una manera violenta?”. En esta dirección, las lecturas que hacéis de la película y la mirada con la que experimentáis la crueldad cinematográfica me hacen revisitar la película con otros ojos, interrogando de nuevo lo que Sirât puede esconder y revelar en las imágenes del relato. En un ejercicio fútil de colocarse tras los ojos una perspectiva ingenua, de ese espectadore naive ideal que a cualquiera le gustaría ser, me surgieron dos ideas, casi en forma de esas teorías explicativas que abundan en internet para explicar desde los finales más enrevesados a los giros de guión más simples. Por un lado, la mirada de sus creadores respecto a la huida, la muerte y el sufrimiento se me presenta como extrañamente familiar a la ética católica, la cual se reviste de términos que, aunque no están en el centro de nuestra conversación, la orbitan sigilosamente. Me refiero a palabras como castigo y culpa. Sirât acaba ofreciendo, a este respecto, una suerte de trance ciego hasta el final del relato. "Ciego" por ser impermeable al mundo ajeno, al estar la búsqueda de sus creadores delimitada por la tradición espiritual de la que parten, sin acercarse a esa otra dimensión religiosa que parece funcionar tan solo como recurso estético para sus figuras poéticas. Por otro, aunque tratamos de mirar la película como se presenta por sí misma, el volver de forma recurrente a sus responsables creativos, Laxe, Fillol, los actores o cualquier otre de sus implicades, la lectura de la autoría me sugiere una confesión autobiográfica por parte de su máximo responsable. Aunque tímida y poco comprometida, se pueden ver claramente los trazos que vinculan estrechamente a Oliver Laxe con la película. No sería el primero de sus referentes en usar la ficción más distante para realizar autorretratos difuminados. Esto se acentúa en la clara conciencia de la película por identificar a sus sujetos y el espacio de formas claras y diferenciadas (estos somos frente a este espacio es). Estas dos remotas posibilidades se me sugieren de la misma forma como análisis macroestructurales a su vez que como cabos sueltos abiertos a libre interpretación, pero puedo así renovar y encontrar las formas que me ayudan a entender mejor la película y las perspectivas desde la que disponéis otras miradas de las que puedo disfrutar ahora, mucho tiempo después de ver la película.
Sirât se sirve del artificio del cine sin hacer amagos ante el espectador, todo en ella se revela como una clara construcción (exceptuando el breve momento que abre la película dentro de una rave). Sus interpretaciones, la música y el ambiente que crea, su puesta en escena o gran parte de los encuadres optan por ofrecer esa noción del cine. La crueldad en la película se deja ver de forma clara y meridiana, jamás se oculta desde el momento en el que aparece, ejemplo de ello, es como su secuencia final busca enmarcarse como una exploración espectacular (de género, de tensión) como medio para ahondar en su búsqueda espiritual. La relación entre sus personajes se muestra de forma bastante simple, apenas se tratan de otra forma que no sean un “contraste de paradigmas vitales”, excepto para colocarlos al mismo nivel ante la muerte y la violencia. En el escaso espacio en el que los personajes pueden expresarse es donde más adolecen sus interpretaciones. Pues, aunque desde esta forma de entender el cine no se exija un grado de mayor compromiso interpretativo donde el rostro y la presencia denotasen un nombre propio con gran elocuencia, son verdaderamente la autonomía de sus gestos los que les dotan de vida más allá de su existencia como personajes. Pero esto queda descartado en Sirât, lo que hay en la cinta es puro mecanicismo, lectura estricta de guion. El sacrificio que hace la película para hacer la “magia” que envuelve a sus imágenes los convierte en arquetipos antes que permitirles cualquier emanación de vida o contradicción en elles, ya que sería contraproducente a la exploración conceptual, añadidos innecesarios que nos desvían de su camino predefinido.
Si al verla no fui capaz de encontrar compasión con sus personajes y con les espectadores, no es solo en la brutalidad de su tragedia, es también en cómo vi el dolor del padre tan solo en la escapatoria hacia el desierto (la cual se entiende como intento de suicidio desesperado) siendo inmediatamente sustituido por la sumisión al trance. Incluso ante el plano en el que se despierta entre el resto de raveros, casi como una insinuación de una posibilidad de comunidad y de afecto, está es negada frente al sufrimiento, la resignación, la muerte o la huida (y este último concepto, estando tan presente en todo el metraje, está siempre ligado a una honda fatalidad, al castigo terrenal de vivir, el problema es que en este caso se hace a costa de la necesidad de ese paraíso infernal, como apunta Pablo Caldera, y que nos devuelve a la idea de geografía imaginaria de Edward Said que Guillermo Hormigo articula en su crítica). Su final también es contundente en este sentido. Su final no es un final, no es el negro que disuelve la ficción ni el intertítulo que nos indica que se acabó, son unas vías del tren en el desierto, recordándonos que la huida es inútil, pero, irónicamente, el único camino. Una imagen que deshace sus pasos de forma temeraria e insegura respecto al propio camino que se había trazado.
Los vínculos entre Buñuel, Sade, Bataille y el surrealismo ofrecen respuestas cinematográficas al vínculo entre placer, repulsión y crueldad. A la izda. fotograma de Un chien andalou, a la dcha grabado de Justine o los infortunios de la virtud
Leeros me ha ayudado a entender mejor gran parte de lo que trataba de contaros de forma dispersa en mi primera carta, en cómo la crueldad de la película me afectó viéndola. Es posible que el acercamiento que quiero ofrecer a la cuestión de la crueldad sea principalmente extracinematográfico, necesitando antes de un análisis que parta desde une misme y su mirada hacia el mundo, para poder hacer un análisis en sentido contrario que no resulte devastador, ni se convierta en una condena para la conciencia. Esto me permite volver a la pregunta que Iker planteaba, si una bofetada de crueldad será capaz de despertarnos de nuestra aletargada alienación. Si el cine puede darme una respuesta, también la encuentro en mi experiencia con la representación de la crueldad en el trabajo creativo. Hace unos años mi relación con este tema era similar, aunque la encontré de forma inesperada explorando a través de la literatura y el cine erótico a partir de Bataille, Buñuel, Sade y otres autores. Para mí se trataba de una pulsión por descubrir el mundo en sus caras ocultadas, entender la violencia como una forma de encontrar soluciones a la realidad siempre problemática, experimentar con la catarsis desde sus extremos a través de la exploración estética, intelectual, abstracta o creativa, una forma de aprender a sentir, pero también a protegerse. De Bataille, a quien Manu menciona a partir de Susan Sontag, recuerdo como de su sadismo consciente parten las reflexiones más consecuentes entre aquello que vincula la crueldad con el placer, pude leer alguna de sus novelas hace años, y en sus historias el mundo siempre estaba inundado por un agotamiento totalizante, las posibilidades de subversión y empoderamiento surgían precisamente cuando lo repulsivo era capaz de resquebrajar los órdenes establecidos, desordenando por completo la conformación social del género, la sexualidad y, en su base, la racionalidad occidental. En Sade esto es mucho más contundente y explícito. Buñuel, en su autobiografía, se refiere a la obra de Sade como uno de los grandes símbolos de la libertad expresiva para los surrealistas, y mi recuerdo de su lectura es una de las más traumáticas e impactantes que he tenido.
La idea del despotismo ilustrado vinculada a Sirât me resulta muy iluminadora sobre mi propia experiencia y muestra, de forma mucho más clara, cómo la crueldad como preocupación estética o ética me permite entender mi relación en contraste con los referentes de los que procedo. En Sirât, no hubo nada de las experiencias previas subversivas, pero tampoco encontré nada que cuestionara el orden y la tradición espiritual de nuestra sociedad y cultura en las que la película se enmarca. La crueldad resquebraja a la propia película, su virulencia se dirige contra su misma estructura afectiva y estética, incapaz de comprometerse apuntando hacia los elementos que evoca de la realidad. Su confesión cruza un sirât construido en estudio de rodaje lejos de Marruecos y del Sáhara. Creo que muches somos ese espectadore que se expone a la película, con la mirada dispuesta y abierta a experiencias confiando en que al liberar la mirada nos encontraremos con rincones desconocidos de nuestra existencia. En mi caso, la experiencia con el cine ha sido una relación de amor odio irresoluble a lo largo de los años. La necesidad de construir una mirada que no me pertenezca a mí exclusivamente y que el cine se convierta en la posibilidad de contribuir a la colectividad a la que pertenezco a poder “transfigurar la mirada” para, citando a Buñuel, “entender que no vivimos en el mejor de los mundos posibles”. La crueldad como cualquier otra emoción o temática sujeta a posibles exploraciones artísticas puede permitirnos encontrar sensibilidades que nos permitan explorar la vida hacia una existencia más cercana e íntima que nos permita revolucionarnos contra la realidad que se nos ha impuesto. En el desierto de Sirât que se nos es impuesto, la mirada se pierde en un aparato estético que no es capaz de superar y que, cuando se rompe, trata de interpelarnos sobre su propia forma sin dejarnos espacios para reencontrarnos con la realidad.
Siento que en mi intento de sintetizar y centrar la conversación a sus cuestiones más centrales me haya dejado cosas por responder, y quizás el caso de La sustancia merecería su propia correspondencia para poder explorar, aunque el diálogo que sugiere comparte muchas de las cosas de las que aquí hablamos. Espero que con esta propuesta de un acercamiento que deambula entre la película y el recuerdo de sus impresiones por lo menos contribuya a llegar a lugares más reveladores y a no fijar la crítica en posiciones estáticas.

Manuel, 4 de julio - ¿Cuán política es Sirât?

Hola otra vez… Percibo en esta correspondencia una retroalimentación constante de nuestros argumentos y premisas analíticas, a la par que creo que cada vez es más fácil adquirir una conciencia de nuestras discrepancias fundamentales, tanto a nivel genérico de nuestra concepción del cine (la necesidad de un compromiso determinado con la realidad en el caso de Xabi, frente a la visión celebratoria del artificio de Iker, por ejemplo), como al respecto de nuestras impresiones/interpretaciones originales del filme de Laxe en puntos específicos. Un caso de tal diferencia perceptivo-teórica es el ver/pensar el final en el tren, en que los protagonistas supervivientes marchan hacia un horizonte inidentificable, como una vuelta “al sistema cueste lo que cueste” (Iker), como una nueva forma de huida que, aún inútil, es “irónicamente el único camino” (Xabi), o como un “dejarse llevar” resignado (pues no se dirigen a un destino concreto o, al menos, concretado al espectador), una aceptación del destino (Manuel), o, en palabras de Laxe en la entrevista de La Script, “asumiendo nuestra impotencia, abandonándonos a lo que el cielo y la tierra quiera” (minuto 28:20). Es cierto que podemos asociar ese vehículo con facilidad al kilométrico tren de hierro de Mauritania o tren del desierto y percibir las personas que allí viajan (en tanto civiles) como un conjunto dispar de refugiados. Pero, ¿se dirigen al puerto de Nuadibú o a las minas de Zuérate (no sé si puede verse algún dato como la posición del sol para hacer cábalas geográficas)? Y en una guerra inventada, ¿cuál supondría una vuelta al sistema y cuál una huida?
En cualquier caso, otro ejemplo de discrepancia vendría de contemplar la escapatoria hacia el desierto de Luis como “un intento de suicidio desesperado” (Xabi) o un fruto del shock que le hace intentar “huir de su pérdida” y desahogarse (Iker). Ambas tienen sentido dada la aparente y firme decisión de su avanzar, como si fuera intencional, pero hablando con una amiga me explicaba con claridad como ella se proyectó en el estar del personaje de Sergi López, y tiendo a concordar. La cito, ella me escribió: “Para mí, en ese momento, ese personaje dejó de tener consciencia de sí mismo y de lo que le rodeaba. Estaba en shock. Los ojos se le habían girado hacia adentro y se le habían caído dentro del cuerpo. No sé cómo explicarlo. Caminaba porque cuando entró en shock estaba caminando. Dejó de caminar cuando el cuerpo no le respondió. El cuerpo seguía activo pero su mente estaba en otro plano. [...] Es tener un instante de luz en el que te das cuenta de lo que acaba de pasar para pasar a continuación a la más absoluta oscuridad. La realidad se fractura. Estás más allá de todo. Incluso el tiempo desaparece. No existen coordenadas. Te pierdes dentro de ti.” Y yo añado, se pierde hasta encontrarse trascendiéndose y, abandonándose resignadamente, poder cruzar ese sirât en que se convierte el campo de minas.
Oliver Laxe en La Script El tren de hierro de Mauritania
Lo central, a este respecto, es el conflicto y la sanación espiritual a la que se somete a personajes y espectadores. Y ello hace que coincida con Guillermo Hormigo, en la crítica a la que enlazaba Xabi, cuando dice: “la zona sur de Marruecos no es un espacio de conflicto político sino de conflicto psicológico, y aquello a lo que se enfrenta allí el ciudadano europeo no es a la desposesión, la diáspora o la violencia institucional sino, en un orden superior, a los sacrificios que la Naturaleza demanda”. Despolitizado el territorio como “geografía imaginaria” sublime y de revelación mística (hay una guerra, se me puede replicar, pero “una cualquiera”, no situada política o ideológicamente), queda preguntarme y preguntaros, ¿cuán política es Sirât? O, por aterrizarlo en los términos de la conversación que Iker lanzaba y Xabi recogía, ¿el “despertar del trance occidental” que Laxe plantea es un despertar político emancipador? ¿Se trata de un “trance occidental” sistemático o retratado exclusivamente como personal en la película (y, por tanto, solo circunstancialmente colectivo)? Y esta pregunta la intentaré contestar con fines descriptivos de Sirát, no normativos (a lo: “el cine tiene que estar en una esfera política”), pero puede responderse desde los segundos, claro.
Iker insiste mucho en su segunda carta en que el carácter antisistema de las raves pasa por una fuerte conciencia política y disidente. Pero al mismo tiempo, en la primera carta, señala que en Sirât se denuncia su desconocimiento o ignorancia política (luego matizará que es su creencia en la posibilidad de salirse del sistema su error político concreto, es decir, no tanto un error de su ausencia de ideales políticos, sino de la factibilidad de sus ideales concretos). Esta tensión de lo puramente político y su ausencia en los personajes creo que es visible en ese comentario elocuente que me dijo une amigue tras ver la película: “yo creo que la gente que va a raves está más politizada que los protagonistas”. Ya argumenté que, dada la tendencia general de la película a elidir datos personales de sus criaturas, la referencia a Le Déserteur es suficiente para enmarcar su antimilitarismo y su visión política. Pero puede que no baste y se necesitase más reincidencia para que los raveros protagonistas fuesen “representantes” de la disidencia. Por otro lado, a pesar de coincidir con Xabi en que se distingue en los protagonistas claramente un “somos” frente al espacio ajeno, en tanto parias, tampoco acaban de funcionar como representantes de occidente. Su trance, en ningún momento, se asocia con un trance occidental (pero tampoco con el trance de la disidencia contracultural política, quizás sí de la huida de la muerte en un sentido genérico. Hablé de esto al final de mi segunda carta: sus muertes no parecen ser una respuesta/castigo, se asimilan las circunstancias naturales y bélicas, etc).
Permitidme hacer un paréntesis comparando Sirât con el cine de Buñuel, siguiendo la referencia de Xabi, para dejar más claro mi punto. Efectivamente, el surrealismo de Buñuel, visibilizando y encadenando los deseos y las pulsiones oscuras, lo inconsciente, no sigue el camino freudiano-ilustrado de traerlo a la luz para psicoanalizarlo, ordenarlo y sanarlo (y hay mucha búsqueda terapéutica en Sirât), sino que subvierte y resquebraja las convenciones sociales que reprimen tales impulsos, y, en particular, la normatividad burguesa, católica, etc. Y para ello, en muchas ocasiones, sus películas parecen argumentos contra los representantes de tal normatividad. El propio Bazin, en El cine de la crueldad (sí, ya lo estoy leyendo y me ha decepcionado en tanto compilación de críticas, ensayos y entrevistas con la autoría de 6 directores -Stroheim, Dreyer, Sturges, Buñuel, Hitchcock y Kurosawa- como único hilo conductor, antes que un abordaje directo de la cuestión de la crueldad), habla de la mexicana Los olvidados, de Buñuel, apelando a tesis similares a las de Xabi. Dice que la crueldad del cineasta en tal largometraje no es construcción autónoma (“la crueldad no es de Buñuel”), sino revelación de los males existentes en el mundo, a los que apunta. Es mostración de “la realidad con una obscenidad quirúrgica” para forzarnos al amor, por su confianza en el hombre para transformar tal realidad.
Esta confianza humanista rezuma a lo largo y ancho de Nazarín, la adaptación de la novela de Benito Perez Galdós en que Buñuel, en términos del poeta Octavio Paz, hacía que la figura protagonista, un sacerdote evangélico manchego en peregrinación (y víctima de un calvario análogo al de Jesucristo), descubriera “la realidad del hombre”, que resulta incompatible con la creencia y puesta en práctica rigurosa de los principios originarios del cristianismo. Su viaje será el de la renuncia de la idea de Cristo en favor de la del hombre, ante las consecuencias adversas de la vida ascética, las desventuras de la virtud, basándose la religión y la civilización judeocristiana en la represión de la naturaleza humana (ello queda claro en La ilusión viaja en tranvía, La Edad de Oro, Un perro andaluz, etc.). Represión que muchos eclesiásticos no ejercen, denunciándolos el cine de Buñuel por incoherentes, además de por dogmáticos. En cualquier caso, es un homenaje al Diálogo entre un sacerdote y un moribundo, del Marqués de Sade, la secuencia de Nazarín donde se acepta el valor del amor terreno por encima del divino de manera más evidente. El filme es, por escenas como estas, una impugnación o argumento en contra de las bases prácticas del cristianismo que Nazarín representa en un inicio, nocivas e inoperantes para la vida terrena.
Los olvidados Nazarín
Frente a Nazarín, Sirât no es un argumento político contra un trance occidental o disidente, ya solo, en primer lugar y como ya se dijo, porque sus personajes no representan ni Occidente ni la disidencia (mientras que Nazarín si reflejaba el evangélico amor incondicional a Dios). Como Nazarín, la cinta de Laxe presenta un viaje de transfiguración espiritual y de revolución de la manera de estar en el mundo, pero que se da a un nivel personal, no colectivo (ni de manera alegórica, me arriesgaría a decir). Sirât sacude a los espectadores, pero lo hace individualmente, apelando a su psicología (hacia la huida, la confrontación de la pérdida, etc.) antes que a una situación socio-política que fomente tal psicología. Además, a mí no me parece que Sirât nos saque del trance sino que, con la fuerza de sus imágenes, nos sumerge en uno (no coincido con Xabi en que “incluso la idea del trance apenas se explora como experiencia visual o narrativa”, a este respecto), que tiene que ver con el shock. Y sí, luego, tras la espectacularización y la tensión en el campo de minas, nos “libera” del trance en que él mismo (y no la realidad sociopolítica occidental) nos ha situado, a través de la posterior resignación y aceptación. Pero no veo que Laxe haga nada por asociar tal liberación a la emancipación de un paradigma político concreto. No creo que Laxe se mueva en absoluto, como ya afirmaba Guillermo Hormigo, en la exploración del conflicto político, sino en la del meramente psicológico.
Pero a lo mejor lo político de Sirât esté en otra parte distinta que en la representación de modelos políticos o en lo argumentativo. (Laxe decía en la entrevista de La Script que, para él, “la posición importante es ser de este mundo sin serlo” (minuto 27:20), entre la denuncia del camino errado de la modernidad y la deserción en exceso. Iker ya intuía esta posición desde su primera carta, pero a mí me cuesta verla en Sirât de manera aplicada exclusivamente a la política en específico). Quedo a la espera de leeros por si tenéis reflexiones al respecto. Os propongo, además, que esta sea la última ronda de cartas (yo encuentro poco más que decir, ya Sirât me quedó muy lejana), así que si os quedó algo pendiente que queráis destacar, es el momento. Un abrazo.

PD para Iker: Por matizar, cuando hablaba de que la crueldad en el cine reduce la cantidad de público potencial de una cinta, me refería, no tanto a su atractivo promocional y a la cantidad neta de gente que va a ver la película (coincido en que el morbo puede despertar interés y ser un gancho publicitario), sino a que, en una película así construida, hay el riesgo de que un porcentaje elevado de las personas que sí van a verla acaben expulsadas y sintiendo desagrado ante lo visto en la gran pantalla (como es evidente en ciertas reacciones adversas de la audiencia en redes sociales sobre la crueldad, pero también en la mitad de las personas que me acompañaron a la sala). Sirât sacrifica, en ese sentido, el goce de muchos espectadores, su clase de espectadores óptimos es muy determinada, hay muchos marcos de audiencias diversas que no pueden dar cuenta de la obra sin contradicción (fue mi caso en relación a las expectativas, como mencionaba en mi primera carta). Dicho lo cual, si la alternativa a ello es ser complaciente con la mayor parte de públicos posibles y no desafiar su mirada, tampoco es una opción que me agrade del todo.
PD para Xabi: Coincido completamente con tu diagnóstico de que la ética católica parece empapar el abordaje de Laxe. Dicho lo cual, no tanto por cuestiones como la lógica del castigo (que concibo más o menos ausente en el largometraje pues, como argumenté, no creo que las muertes sean castigos morales por “algo”, con motivo), como por la de la poco revolucionaria resignación estoica-cristiana, la cuestión de la redención, etc. En cualquier caso, no puedo valorar, por desconocimiento, si la religión islámica que tú dices que se queda en mero decorado también comparte estos valores.

Xabi, 18 de julio - una gran posdata

Hola, Manu, hola, Iker. Para hacer esta breve carta de despedida trate de reconstruir la película releyendo nuestras cartas, a fin de encontrar rincones que no hubiéramos agotado entre dudas e hipótesis que las inundan. Hace un par de días uno de mis hermanos se sorprendió al ver escrito Sirât en una de las pestañas de mi portátil, descubriendome que existen dos palabras distintas en árabe, con diferentes escritura, pero misma pronunciación. Frente al As-Sirat de la película, Al-Sīra al-Nabawiyya son las biografías tradicionales del profeta Mahoma, que también encuentra su forma de pronunciación en su forma breve Sirah o Sirat. Volver sobre lo político, la crueldad o la misma película de Laxe resulta cada vez más distante, y esta curiosa coincidencia me lleva a replantearme los vínculos inexplorados tanto por mí como espectador como por la película. Así que, a fin de no convertir este texto en una investigación interminable, para tomar todas estás preguntas y ahora lanzarselas a le posible lectore que atraviese el largo camino de nuestra correspondencia, me acordé de otra película que atraviesa el mismo desierto con otros personajes, otros acercamientos y problemáticas, pero en la que la muerte atraviesa con una centralidad similar, pero un peso y unos sentires totalmente diferentes: The Sheltering Sky de Bernardo Bertolucci. Aunque aquella película tiene sus propios problemas de la misma índole en relación al espacio y la mirada colonial, que suponen su propio examen, la narración de Paul Bowles, autor de la obra que es adaptada, cierra con estas palabras que ofrecen un pensamiento de esos que se cruzan entre divagaciones, cargado de una ligereza poética y filosófica que quizás añadan un último tono que nos permita acercar el cine más a nuestras vidas y traer así de vuelta una mirada de la ternura, de la existencia y del tiempo, que Bertolucci y Bowles encontraron en los mismos barrancos en los que Laxe encuentra la arbitrariedad y la tragedia de la vida, y así poder invertir la mirada para poder volver sobre nuestras palabras y animar a quien lea esto a seguir investigando y caminar estos caminos:
“Porque no sabemos cuándo moriremos, podemos pensar en la vida como un pozo inagotable. Y, sin embargo, todo ocurre solo un cierto número de veces, y en un número muy pequeño realmente. ¿Cuántas veces más verás cierta tarde de tu infancia, una tarde que forma una parte tan profunda de tu ser que no puedes concebir tu vida sin ella? ¿Quizás cuatro o cinco veces más? Quizás ni siquiera una. ¿Cuántas veces más verás la luna llena? Quizás veinte. Y, sin embargo, todo parece no ilimitado…”
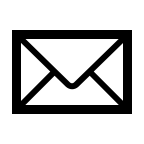










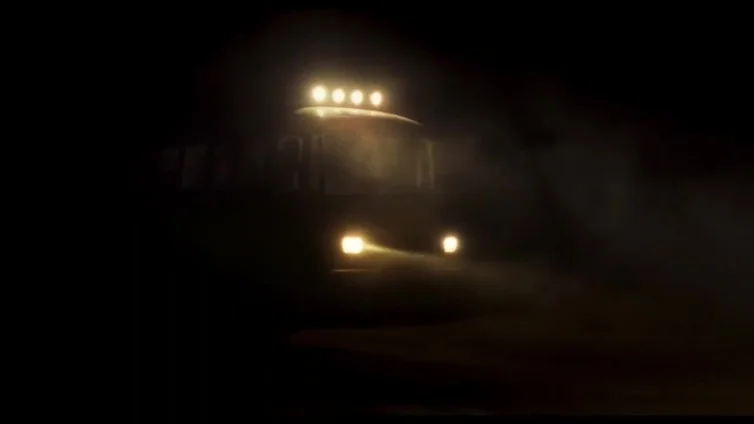















































































Comentarios