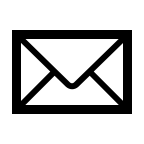Actualizado: 1 sept 2025

Xabi, 16 de junio – Las falsas promesas de Sirât.
La experiencia del cine tiene tantos momentos que une se pierde entre las expectativas, el momento de ver la película, el procesar y expresar la primera impresión y el poder reflexionarla según el tiempo pasa y se le dedica más o menos tiempo a pensarla, hablar o leer sobre la película vista. Y si en algunas ocasiones lo reconozco con orgullo y otras me avergüenza ser incapaz de mirar más allá, no puedo negar que para mí la experiencia del cine está profundamente atravesada por mi propia biografía y experiencia vital. Cuando se estrenó O que arde, para el entorno en el que vivía -en el que gozamos del privilegio de estudiar cine-, la película fue un evento. Recuerdo ir varias veces a verla al cine y sentir la fascinación de un descubrimiento novedoso y compartir esa admiración por la película con mis amigues. Antes de ver Sirât, si aún recordaba con cariño la anterior película de Oliver Laxe, mis expectativas e imagen tanto del director como de Cannes (ese espacio que visibiliza y encumbra este tipo de cine) eran casi opuestas a las de entonces. Mi desencanto paulatino en los últimos años con el cine de festivales y las figuras de los grandes autores, asentadas o en pleno ascenso, me genera una desconfianza y sospecha innata a la hora de enfrentarme a cualquier película de dicha procedencia. No obstante, fui con la curiosidad y la esperanza de algún reencuentro fortuito, aunque fuera breve (en dos horas a veces un solo plano puede ser suficiente para alumbrar el mundo), con la experiencia que O que arde me dio en su momento, aunque las críticas negativas respecto a la cuestión colonial y las pretensiones de Laxe en sus discursos me rondaran la cabeza antes de verla.
Dicho esto, no tuve ese reencuentro en ningún momento, su primera parte no me interpeló y su segunda, a partir del giro dramático que toma, me abrumó hasta tal punto de generarme un fuerte desdén por las decisiones tanto narrativas como de realización que la película va tomando. No sé si tengo una respuesta satisfactoria respecto a la validez del uso que Sirât hace de la violencia, la muerte o los diferentes elementos del espacio en el que se ambienta la historia, pero sí creo que hablar de crueldad es lo que le corresponde. Antes de ver la película lo único que había leído fueron reseñas breves que no revelaban momentos importantes de la trama, siendo la crítica de Pablo Caldera la única que leí que informaba un poco más al respecto de la película y la cual solo leí hasta el párrafo en el que advierte de spoilers, por lo que lo único que conocía de antemano eran sus escasas referencias geográficas. Más allá del tema por el cual creo que puede merecer la pena debatir sobre Sirât, me parece una película bastante pobre y torpe tanto narrativa como estéticamente, con unos diálogos propios de manual de guión y unas interpretaciones que solo funcionan bajo los rostros de les raveres, al tratarse de personajes construidos sobre las identidades de las personas que los interpretan y sobre lo que Oliver Laxe y Santiago Fillol ven en ellos al escribir la historia y filmarles.
Sirât opera bajo una premisa y una exploración conceptual completamente desapegada de aquello que narra y muestra, siendo el punto de partida y los giros narrativos que propone bastante elocuentes en relación a la experiencia que tuve viéndola. La hija perdida que “esconde” el misterio que hay en sus protagonistas y que moviliza la historia, como muy bien señala Manu, se convierte en un mero macguffin, cuya escasa presencia acaba por hacer de su existencia una fuerza motora artificial. Para la historia parece tratarse más de una excusa, que un misterio o una huella en los personajes y su valor es escasamente conceptual. En esa pobreza del relato o su incapacidad para materializarlo en una puesta en escena efectiva, me hizo imposible ver cualquier construcción progresiva en ningún punto concreto, demostrando mucha más torpeza que en O que arde para dar sentido a la premisa que propone más allá de su interés por cierta exploración conceptual y estética.
Es decir, a Sirât no le importan sus personajes, el entorno en el habitan colectivamente durante el relato o cómo se relacionan entre sí. Desde el principio, incluso la idea del trance apenas se explora como experiencia visual o narrativa, convirtiéndose en un recurso de fondo, el paisaje pintado de fondo que aporta un tono y un ambiente con el que jugar, todo su interés por la cultura de la rave se limita a 10 minutos de fiesta en los que va a apareciendo la trama de la película. Los personajes a los que hacen representativos de esta misma cultura aparecen bajo formas completamente estereotipadas, más allá de un desarrollo mínimo individualizado para diferenciarlos, todes elles son vistes bajo la misma mirada que les conforma como hedonistes indiferentes al mundo que les rodea y la película en ningún momento les da más espacio para expresar cualquier forma de resistencia antisistema más que con su apariencia y el marco en el que les coloca.
Si bien no creo que haya una condena moralista clara y contundente hacia estos personajes, sí hay un aprovechamiento de ese analfabetismo político o ceguera respecto al mundo para elaborar un hilo conceptual de la pérdida, la muerte y el trance que se sitúa en un espacio ambiguo políticamente. Esta ambigüedad permite a Laxe hacer uso de los elementos de la realidad que escoge sin hacerse responsable de las consecuencias o efectos a los que conducen tales usos. La cultura de la rave queda absolutamente reducida a una mirada cerrada y juiciosa; la musulmana queda relegada a elemento decorativo, cuyos únicos momentos de relevancia son fuertemente exotizados; y la forma en la que Marruecos y su historia tienen lugar en la película no sobrepasan la barrera superficial que permita no exceder la ambigüedad y la abstracción que le dé el pretendido carácter universal y trascendental a la película (según Laxe con esta película trataba de ser “accesible” a todos los públicos). En última instancia, el interés de Sirât es puramente conceptual, la película se construye pobremente alrededor de la tradición a la que pertenece su propio modelo de producción, siendo lo extranjero y lo fílmico objetos de fetiche, algo que también se aprecia en su obsesión por la referencialidad a otras películas importantes del canon cinematográfico en el que busca inscribirse; y el género y el festival como elementos codificadores del espectáculo, y aquí es donde la crueldad entra en juego.
Si bien el género cinematográfico ha sido históricamente la forma de codificar qué puede ser filmado y cómo hemos de categorizarlo, siempre bajo intereses procedentes de la cultura que conforme dichos géneros (qué mejores ejemplos que el western o el cine de barrio), los festivales han hecho su parte para configurar los canones y el status quo cinematográfico, no estando menos exentos tales eventos de las direcciones políticas que tiene el género. Para mí Sirât es la expresión clara y definida del interés de sus creadores por hacer “una película de aventuras”, como venía diciendo Oliver Laxe desde hace tiempo, que encajase en lo más alto de la jerarquía de la que nunca se han movido. El cine de Cannes abarca bajo los mismos códigos cinematográficos y mismas formas de apreciación películas desde Misión Imposible: Sentencia Final hasta Barry Lyndon, y aquí Sirat no escapa, ni cuestiona, ni ofrece nada diferente. Se trata de una forma de cine que busca un espectáculo contenido en el que sus formas rara vez exceden el límite de la exploración estética o narrativa incapaz de comprometerse con la realidad o abstracciones que no estén delimitadas y sancionadas por el sistema.
Hace unos días El País publicó un artículo en el que se planteaba preguntas como nosotres en torno a la crueldad, en el que tristemente se desarrolla una defensa de este cine con una condescendencia brutal, optando por señalar al público disconforme con la película como “turistas accidentales” antes que interrogar a la película y sus intenciones para tratar de plantear cuestiones de fondo que nos permitan entender mejor el porqué detrás de estas divisivas reacciones. El artículo además invoca la plétora de referencias que se han ido conformando en los últimos años en festivales que se ha optado por nombrar como el cine de la crueldad y si bien la referencia a Bazin puede servir como un punto desde el que debatir, aquí se convierte en una especie de demarcación cultural. Quién ha visto cine y quién no, quiénes pueden apreciar a un “autor” o una “obra” y quién no.
¿Está justificado el uso de la crueldad en Sirat? Narrativamente, si miramos a su historia, sí, no se trata de un elemento espontáneo o absolutamente arbitrario, si no de un aspecto importante para su desarrollo y que atraviesa por completo la película. Creo que igual sería más pertinente preguntarse, como plantea Bazin, si detrás de esa crueldad se esconde una pulsión sádica, si la crueldad en la película se trata de algo que se busca explorar más allá de tratarse de una herramienta que usar contra los personajes o les espectadores, y es aquí donde para mí Sirat abusa de ambas partes. Tengo que decir que de por sí, mi relación con la representación de la violencia o la crueldad siempre está condicionada por una atención mucho más reflexiva e interrogativa que inmersiva, creo que son elementos cuya complejidad en su tratamiento puedan derivar fácilmente en la reproducción de esa misma violencia o crueldad sobre le espectadore y creo que si de algo puede servirnos la crítica, o el mismo pensamiento crítico o creativo, es en exigir una responsabilidad y consecuencia al respecto del uso de elementos tan conflictivos en el trabajo creativo.
Si creo que la película adolece de ejercer esta violencia es precisamente en ese desapego y falta de empatía por sus personajes, por la cultura de la rave o por la geografía y la historia de Marruecos y el Sahara. Al estar todo convertido en elementos de cierta “espiritualidad trascendental” o en un “viaje de la pérdida”, no queda espacio para el afecto o sentimientos genuinos por lo que se está explorando. Las secuencias del barranco y del campo de minas hacen gala de esto por todo lo alto. A fin de encuadrar todos los elementos bajo una exploración pseudointelectual cerrada herméticamente alrededor del concepto musulmán del sirat (cuyo uso, además, es flagrantemente ilustrativo de la actitud extractiva colonial de la película al no tratarse más que de supuestos contextos que sitúan a su historia por encima del lugar y el momento en el que se encuentran), la brutalidad con la que la crueldad aparece en la historia no deja más posibilidad de escapatoria que la muerte o la desaparición.
Plantear que la construcción de la empatía en torno a los personajes no encuentra su fin en la crueldad me parece bastante cuestionable teniendo en cuenta que se escoge quién muere y cómo en relación a aquellos personajes con los que más se busca que empaticemos, exceptuando a su protagonista (quizás a fin de meter aún más el dedo en la llaga, para recordarnos de que ese sufrimiento no podrá disfrutar de escapatoria o alivio alguno). Primero, Esteban, uno de los puntos de vista a través de los que se nos introduce a la película a lo que se suma su juventud y su inocencia frente a la tragedia, y después les raveres que más nos acercan a sus realidades, aunque en términos narrativos y estéticos me parece que su desarrollo es bastante pobre, puesto que realmente tan solo tienen más diálogo y tiempo de pantalla, no conocemos prácticamente nada de elles y tan solo son comentaristas de los eventos que se les van cruzando. La construcción narrativa y estética de sus muertes en estas secuencias acentúa también esa crueldad, mostrándolas como absurdas y arbitrarias haciendo de ellas situaciones extremas para que la aventura se convierta en calvario. En este sentido, creo que Pablo Caldera hace un gran análisis de cómo funcionan estos momentos de la película, puntualizando las diferencias que ya he mencionado respecto a la condena que hace de los personajes y su posible moralismo.
Creo que la crueldad no necesita tanto del gore o la recreación en la violencia como del desprecio hacia les espectadores, obligándoles a adoptar una mirada concreta para poder lidiar con la tragedia que se les presenta y confrontándoles con una violencia y un vacío que jamás ha sido correspondido con la premisa que inicialmente se les ofrece. No veo en Sirât más que la intención de colocar al público ante un sufrimiento que les juzga por no buscar más que espectáculo, cuando en el fondo la película misma es incapaz de comprometerse con algo más que el espectáculo que articula.