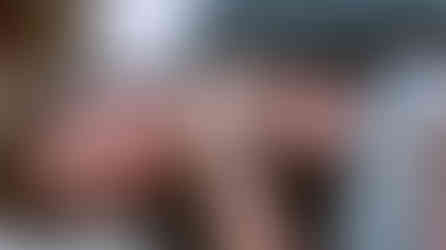Decía Joachim Trier en el encuentro matinal que mantuvo en Tabakalera: “Un gran tema en Sentimental value trata sobre la reconciliación entre hijos y padres [...] Me estoy dando cuenta ahora, teniendo hijos pequeños y sintiéndome bastante desesperanzado e incapaz de saber cómo lidiar con la brutal polarización y el clima agresivo del discurso, por ejemplo, que entiendo completamente la necesidad de gritar y estar jodidamente enojado. Lo entiendo. Pero para mí, a nivel personal, quería compartir una historia de reconciliación e intentar encontrar la intimidad y la suave esperanza, el poder del amor. [...] El arte puede tener una posición radical al escenificar eso, que existe la posibilidad de encontrarse y escuchar al otro”. Traducción libre de: “A big theme in Sentimental value is about the reconciliation between children and parents [...] I am realizing now, having small children and feeling quite hopeless and incapable of knowing how to deal with the brutal polarization and aggressive climate of discourse, for example, that I completely understand the need to scream and be fucking angry. I get it. But for me, on a personal level, I wanted to share a story of reconciliation and try to find intimacy and the soft hope, the power of love. [...] Art can have a radical position by staging that, that there is a possibility to meet and listen to the other”. Uno de los tropos más recurrentes en las cintas de esta 73ª Edición del Festival de San Sebastián fue sin duda el de la búsqueda desesperada de una reconciliación-paterno filial ante la fractura o pesadumbre existencial.
En la repetitiva As we breathe (New Directors), el debutante turco Seyhmus Altun indaga en los recovecos de la opresión patriarcal que había tras un suceso de su infancia que así relataba en el coloquio con el público: "La historia de la película comienza con un silencio. Es de mi infancia. Un día, cuando éramos niños, mi papá me regaló una mochila y mi hermana se enteró de que no continuaría sus estudios. No dijo nada y el silencio perduró, pero después de años me confesó que estaba desconsolada, pero que no quería contárselo". Traducción libre de: “The story of the movie actually starts with a silence. The story is from my childhood. One day when we were kids, my dad gave me a school bag and my sister learned that she wouldn't go on with her studies. She didn´t say anything and the silence stayed, but after years she told me that she was heartbroken but she didn't want to tell.”
As we breathe utiliza como excusa alegórico-argumental los incendios casi apocalípticos que azotan a la afectada comunidad protagonista (el enérgico plano secuencia inicial cercano a Hijos de los hombres de Cuarón da paso a un insatisfactorio uso del fuera de campo o de modestos efectos visuales del fuego) para centrarse con avasallante crueldad esteta en las consecuencias de otra “catástrofe”: la desatención afectiva paterna hacia la silenciosa y servicial Esme, una niña con cansado rostro apático que, en ausencia de su madre, se ve obligada a ayudar constantemente a su progenitor en el mantenimiento de un hogar y un negocio en ruinas, sin que este le conceda ni un mínimo agradecimiento. Los juegos infantiles, las labores ganaderas y en el mercado, la agregación de nocivas consecuencias del incendio, etc., se reiteran en el retrato de una fracturada y anodina cotidianidad que lleva al sopor. El mismo que siente la propia Esme, claro, sin nadie que acepte y atienda sus deseos o preserve su infancia.
Igualmente explotada laboralmente y en riesgo de perder su inocencia y niñez está Anika, la protagonista de la poética El mensaje (Horizontes Latinos), del argentino Iván Fund. Rodada en un preciosista blanco y negro, El mensaje es una minimalista road movie sobre una ambulante troupe familiar que ofrece los supuestos servicios de Anika para comunicarse con las mascotas de sus clientes (canalizando su alma) y para, así, entender su mal.
El filme juega con las dualidades, conjugando el reconocimiento de esta farsa o estafa homeopática irónicamente retratada, con un tierno acercamiento a las necesarias habilidades empáticas de una niña que entiende las necesidades emocionales de su entorno. O estableciendo la dicotomía entre la explicación verbalista de unos mensajes en que difícil es distinguir el origen, el emisor, la referencia y el transmisor, y la suficiencia extraverbal de la bella contemplación del mundo animal. O contrastando la pureza del impulso de asombro infantil con la forzada madurez, el cariño hacia los mentores con un sustrato de aflicción sutilmente gestualizado, completamente ignorado por dichos tutores. O tensionando la comunicación prodigiosa propia del realismo mágico y la naturalista incomunicación patente ante lo reprimido, el trauma familiar oculto. Ese que, en relación a la salud mental, tras desvelarse, lleva a un tanto abrupto desenlace reconciliador que uno no tiene claro si los personajes adultos se han merecido. Un final que, con todo, funciona, gracias a las fascinantes últimas imágenes acompañadas del significativo tema “Always on My Mind”, de Pet Shop Boys, que abría las líneas de esta entrada.
Un encuentro materno-filial atravesado por los trastornos mentales y la dificultad de comunicación igualmente ilumina psicoanalíticamente el derrumbe de Lina, la exitosa estilista de la también argentina Las corrientes (Sección Oficial), de Milagros Mumenthaler. En la intrigante e hipnótica primera secuencia, Lina, tras recibir un premio en Ginebra, se lanza al río Ródano, en un inexplicable y desequilibrante acto que parece cambiarla para siempre, pasando a experimentar una desconcertante crisis vital y un desasosegante vacío existencial marcado por una particular fobia al agua que hace que su burguesa cotidianidad se transforme en motivo de pesadillesca incomodidad.
Brumosa, enigmática, lírica, titubeante y confusa, Las corrientes avanza desde el misterio y la atmósfera de extrañamiento, contraponiendo, retazo a retazo y con impecable lenguaje audiovisual, la impostada fachada exterior del roto mundo interior de la protagonista. Eso sí, frente a la excepcional La idea de un lago, anterior largometraje de la directora, la curiosidad que el inicio despierta no se mantiene con tanta intensidad, los momentos de éxtasis audiovisual son más limitados (destaca especialmente un cruce de vidas paralelas desde el faro del Palacio Barolo) y la revelación explicativa de los eventos no está lo suficientemente trabajada y es presentada con demasiada posterioridad para que todos los gestos, imágenes y detalles encajen en el hecho central de manera orgánica, alegórica y sobrecogedora.
Si Lina parece repetir cierta disfuncionalidad familiar, Victor Frankenstein hereda progresivamente la manipulación y el autoritarismo despótico de su padre en la esperada adaptación por parte de Guillermo del Toro de la mítica novela de Mary Shelley. La muy entretenida y encantadora Frankenstein (Proyección Sorpresa) respeta la estructura original del libro y subraya en obvios diálogos sus temas centrales (la pecaminosa desobediencia antidogmática, el ineludible destino, la exclusión de la abyecta diferencia…), pero, en plena coherencia con el corpus cinematográfico de Del Toro y de manera similar a lo que ocurría en su Pinocho, se enfatiza el carácter esencialmente paterno-filial de la relación entre el doctor y su criatura.
Por un lado, lejos del anhelo incontenible de saber, lo que mueve a Víctor a la hora de vencer a la muerte es un trauma edípico en relación al injusto fallecimiento de su madre. Por otro lado, Frankenstein se encarga, antes de apagar su empatía, del inicio de la educación de un monstruo que, mucho más benévolo que el original, representa la figura del buen salvaje roussoniano, del puro infante progresivamente corrompido por la civilización. De hecho, lo más atractivo de la cinta es la delicada composición coreográfica que hace Jacob Elordi de la criatura, dotándole de una humanista y suave candidez en tensión con su animal e imponente rudeza, esa que es cada vez más inevitable en un mundo sin piedad y que se pronuncia en el genial maquillaje, tendente según avanza el metraje desde la fisionomía humanoide hacia la temible decrepitud. Llegados a este punto, el clímax, de alto contenido católico, no deja de ser un canto al perdón y al reencuentro familiar tras la distancia (más “realista” o comprensible hoy que la visceralidad romántica de Shelley), así como a la aceptación de la monstruosa singularidad.
Manteniendo su habitual estrategia de mezclar lo histórico y lo fantástico en sus cuidados diseños de producción y vestuario o su provechosa colaboración con Alexandre Desplat, destaca de la forma de Frankenstein el hecho (o, al menos, ese recuerdo tengo) de que todos sus planos sean en movimiento, imponiéndose un ritmo incesante tan propio de la marca Netflix, probablemente culpable de que ciertos aspectos audiovisuales se aplanen (los genéricos efectos visuales y el sonido ruidoso son ejemplares al respecto). Pero si del Toro adapta su estilo al modelo del gigante del streaming, Noah Baumbach directamente es devorado de manera preocupante por la homogeneización del acabado, el tempo, la coloración, el montaje y la composición estandarizada por Netflix. Muy poco o nada queda de la cómica y despampanante gracilidad de Frances ha o de la resonancia emocional de Historia de un matrimonio en Jay Kelly (Perlak), la ligera y crepuscular historia de una estrella de Hollywood que decide viajar a un festival de cine italiano con el fin de pasar tiempo con una hija a la que ha dejado demasiado de lado en pos del desarrollo de su carrera actoral.
Tristemente paradójica es la profunda impersonalidad de un largometraje que abre con la siguiente cita de la escritora Sylvia Plath: “es una gran responsabilidad ser uno mismo. Es mucho más fácil ser otra persona o nadie”. Baumbach parece rehuir de esta responsabilidad y presentar un inoportuno y autocomplaciente homenaje al mito George Clooney, que encarna a (¿o es encarnado por?) un melancólico galán en crisis existencial. Los forzados flashbacks de hechos causa de arrepentimiento, que interrumpen arbitrariamente el encuentro de Kelly con el caricaturesco “mundo real”, son críticos con respecto de las decisiones del protagonista por priorizar el ascenso a la cima antes que atender a sus seres queridos y, en particular, a sus hijas. Pero al seguir mitificando a su personaje-actor (aún reflexionando sobre la construcción y la memorabilidad de tal mito), Baumbach es incapaz de distinguir y delimitar la sinceridad necesaria para una fructífera reconciliación. Quizás ahí está la gracia, en seguir contribuyendo al misterio Clooney, a la dificultad para saber donde acaba el personaje y empieza la persona (gran decisión de casting, se diría que Clooney nunca se ha interpretado más a sí mismo que en Jay Kelly, referencia de Nespresso incluida, pero, claro, ¿qué es “sí mismo” y qué es otro o nadie?). ¿Es quizás coherente, entonces, que todo el aparato formal responda a la hegemonía industrial, esa misma que da lugar a figuras alabadas como la de Kelly/Clooney? En ese caso, desde luego, el homenaje que tan poco me funciona pesaría mucho más que el corazón emocional-familiar. De hecho, solo Adam Sandler logra introducir algo de calidez relacional a este filme con ecos a Los viajes de Sullivan de Preston Sturges. En cualquier caso, además de impersonal e insincera, Jay Kelly me acabó resultando demasiado artificiosa o forzada estructuralmente (tiene demasiadas subtramas) y apática tonalmente (es una tragicomedia en tierra de nadie) para conectar y engancharme.
El arte cinematográfico como medio terapéutico de reencuentro, autoexploración y comunicación antes que de mitificación distanciadora de uno mismo es el centro de la muy aplaudida Sentimental value (Perlak), el nuevo drama bergmaniano-académico (se esperan numerosas nominaciones en los próximos premios Oscar) del noruego Joachim Trier. La historia vuelve a ser la de un abandono paterno y un intento de reconexión, solo que ahora este se da no apartándose de la creación fílmica, sino a través de ella. El reputado director Gustav Borg (Stellan Skarsgård) intenta reconciliarse con sus hijas Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) y, sobre todo, Nora (Renate Reinsve), actriz teatral a quien ofrece un papel para su próxima autoficción. Tras su contundente negativa, Borg decide contratar a una joven y motivada estrella de Hollywood, Rachel Kemp (Elle Fanning), lo que da paso a una serie de roces, confrontaciones y recelos que Trier disecciona con limpia solidez y mesurada madurez. Honesta, cargada de melancolía y tristeza y con una elocuente estructura elíptica casi episódica cargada de agradecidas fugas narrativas, Sentimental value se aleja también de Jay Kelly por su construcción de personajes en los que queda muy claro que hay detrás de sus máscaras.
En el Conversatorio en Tabakalera en que Trier repasó su carrera, alabó la reflexión feminista sobre cómo producimos cine y habló de su método con el guionista Eskil Vogt, de la ansiedad como origen de su proceso creativo, de su amor hacia los actores, de su comprensión del cine como colaboración o de los recovecos de la financiación, el director explicó cómo pronto en su filmografía se decantó por trazar estudios de personajes. Sobre Reprise (2006) decía: “Pensé que iba a hacer una película de género internacional. Quería hacer, curiosamente, algo así como lo hizo Christopher Nolan. Y, ya sabes, con toda la admiración que sentía por él, no sabía quién era en aquel entonces. Así que quería ser el tipo que hace thrillers de suspense con la estructuración intelectual del tiempo de Alain Resnais y todo eso. [...] Nosotros [Eskil Vogt y yo] no pudimos hacer funcionar ese guion. Nos sentíamos perdidos, fue una crisis profunda. Y entonces me di cuenta de que, en realidad, me importaban más los personajes, así que empezamos a escribir Reprise como reacción. [...] Y empezamos a tener ideas sobre nuestros amigos, la vida, la juventud, la amistad, la creatividad, la imposibilidad del amor, toda la mierda que pasas a los veinte". Traducción libre de: "I thought that I was going to make an international kind of genre movie. I wanted to do, in a strange way, kind of what Christopher Nolan has done. And you know, with admiration of him and everything, I didn't know who he was at that time. So, I wanted to be the guy who makes genre suspense thrillers with like Alain Resnais' intellectual structuring of time and all that stuff. [...] We [Eskil Vogt and I] couldn´t make that script work. We felt lost, it was a deep crisis. And then I realised that I actually cared more about characters, so we started writing Reprise as a reaction. [...] And we started having ideas about our friends, and life, and being young, friendship, creativity, the impossibility of love, like all the shit you go through in your twenties”.
Pero si la emocionalidad de los caracteres se hace plenamente comprensible, es gracias al pletórico reparto de Sentimental value, el principal fuerte del filme. Reinsve, tan técnica como natural, vuelve a performar como si fuera fácil esa ansiedad evitativa con un punto desafiante y pizpireto que no hace sino magnificar su vulnerabilidad, desorientación y extravío vital. Skarsgård presenta con claridad una doble cara entre la masculina socarronería y el laconismo meditativo, entre el aparente y desagradable pasotismo burlón y el subyacente pesaroso abatimiento. Ibsdotter Lilleaas conmueve en su transparente inestabilidad sentimental, de melodramática intensidad canalizada y neutralizada en su complaciente deseo de mediar y no preocupar. Fanning encandila en su deseo de rigor profesional y en su introspectiva pérdida de soñador e ingenuo entusiasmo en favor de un reflexivo y responsable autocuestionamiento que acarrea una insospechada fragilidad.
Dejando a sus actores la libertad para apropiarse de los personajes, Trier señalaba: "Si el personaje tiene la autonomía para hacer algo con vida propia, no importa si se trata de ciencia ficción o de un drama de realismo social, lo que sea, es algo humano que podemos interpretar. No siempre lo entendemos, pero podemos sentir su verdad en su inexplicable naturaleza. Y ese es el ideal del arte: que haya suficiente especificidad para involucrarse, pero también suficiente espacio para interpretar. Así que la claridad y la imprecisión, lo contado y lo no contado, para mí eso es lo importante". Traducción libre de: “If the character has the autonomy to do something that has some life in it, it doesn´t matter if you are doing a sci-fi or a social realist drama, whatever, it´s something human that we can interpret. Don´t always understand, but we can feel the truth of it in its inexplicable quality. And that´s the ideal of art, that there is specificity enough to get involved, yet there is space enough to interpret. So the clarity-unclarity, the told and the untold, that thing to me is the important thing”.
Este espacio para la interpretación se traduce en Sentimental value en la imposición de cierta generalidad. Muchas secuencias constituyen momentos intersticiales, de tránsito, o acciones mínimas, en espacios poco personales (con decoración de Ikea): un hombre solitario bebiendo, la preparación para entrar a escena (sin verse la obra representada), un montage de la lectura de un guión… Esta indeterminación, que deja toda la fuerza expresiva en la gestualidad actoral, reduce el nivel de detallismo del guión y, sí, a veces, hace que toda la potencia emocional se quede en una ligera y monótona atmósfera de melancolía. Hay excepciones, claro, como esa genial retrato antropomórfico de la casa familiar agrietada y necesaria de remodelación, que mezcla estilos, formatos y tiempos. Y la omisión habitual del detalle hace que en las secuencias en que este emerge (el recitar de un monólogo, un rodaje en plano secuencia, etc.) funcionen de maravilla, por fáciles que sean a nivel de arco argumental. Con todo, a uno le queda la sensación de que la generalidad hace que el resultado sea demasiado limpio e idealista (y, por ello, menos conmovedor).
Quien se mete en el barro hasta enfangarse, ironizando sobre la suficiencia del carácter salvífico del arte en los espacios menos privilegiados, es el colombiano Simón Mesa Soto, cuya sucia, feísta y punki Un poeta (merecida vencedora de Horizontes Latinos) es la perfecta contracara de Sentimental value. Mucho más aterrizada, concretamente situada y ácida que la película de Trier, esta provocadora comedia negra popular cuenta la historia del pobre diablo Óscar Restrepo (estupendo Ubeimar Ríos), un infantil, inadaptado y cobarde (en sus propias palabras) “soñador eterno”, un noble borrachín tan odiable como adorable o un pesado apologeta principista de José Asunción Silva (Ubeimar Ríos declama sus peroratas con enorme y muy divertida intensidad recitativa, como si le fuera la vida en ello). Pero, antes que nada, es un imperfecto y frágil poeta cincuentón que lleva años aferrándose al efímero éxito de sus primeras publicaciones. Divorciado y padre ausente, este loser de manual, cercano a Bojack Horseman, intenta reconectar con su hija ayudándola económicamente para su acceso a la universidad. Con ese fin, comienza a dar clase en un instituto donde conoce a Yurlady, una talentosa poeta en ciernes a quien decide convertir en estrella local, en icono. Pero, a pesar de sus buenas intenciones, convertido en títere y víctima de la hipocresía sistemática, no deja de cometer desesperantes errores, y su viaje de redención se convierte en accidentada auge y caída, arco modélico de personaje enmarcado en un guión muy muy clásico.
Así lo enfatizaba Mesa Soto en el coloquio del Kursaal, señalando que “el cine en Colombia tiende a la abstracción y lo curioso es que lo resiliente es hacer algo clásico, pensar en la audiencia es algo casi resiliente en el cine, y sobre todo cuando uno hace un metarrelato como de qué es el arte.” Con un diestro control tonal entre la risa satírico-socarrona y el persistente poso de pesadumbre y sentimiento de injusticia, entre la incomodidad ridiculizante o vergüenza ajena y el entrañable crowdpleaser, el efectivo guión sí mantiene a la audiencia atenta de principio a fin. Tal libreto es llevado a la gran pantalla con unos ásperos, viscerales y mugrientos 16 mm, con el objetivo de filmarlo “de una manera que buscamos el concepto de lo feo. Yo pensaba mucho en romper una suerte de preconcepto que viene de un cine latinoamericano, colombiano. Pensaba en la idea de tener libertad, sobre todo, de incomodar. No se trata de incomodar por temas en específico, sino de romper con todo”.
Con ese provocador fin, Mesa Soto cultiva la virtud o el vicio de la equidistancia. Todos sus personajes están rodados de modos prácticamente idénticos, democratizándoles (o borrando sus diferencias). Se impone la hegemonía del plano-contraplano (toda mirada de Óscar recibe su respuesta, todo personaje en un lugar es presentado, en un perfecto raccord), con cámara en mano, que especialmente enfatiza los rostros, y que va acompañada de explicativos movimientos de cámara. De esta manera, tan objeto de chiste es la prepotente pedantería intelectual, como la abrupta performance feminista, el mundo de los filántropos privilegiados, como la gentil picaresca de los desheredados. Podría ofender, pero, por suerte, Mesa Soto cuenta con una gran sensibilidad, primero, para cerrar su discurso social en torno al aprovechamiento mercantil, integrador, manipulador, estereotipador y falsamente visibilizador de las voces desfavorecidas, en ausencia de su consentimiento (temas que la relacionan con American Fiction). Y, segundo, para vincular tal disertación con la necesidad íntima de escuchar al otro en sus propios términos y con el dificultoso cambio que es esencial para la reconciliación, que más que simbólica (a través de Yurlady, en este caso), ha de ser práctica y efectiva. El final es, sí, justo y esperanzador, pero nada fácil, aún queda bastante por hacer. Porque el arte puede ser solo un primer paso. Al Gustav de Sentimental value, desde luego, le falta mucho por aprender.