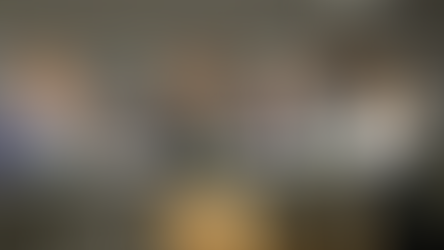La nueva y reivindicable película del oscarizado Edward Berger, Ballad of a small player (Sección Oficial), es un hedonista, exuberante y vertiginoso festín de ostentoso derroche y desmesurado exceso audiovisual que epata en su rápido montaje entre estetas cenitales, precisas simetrías, colores vistosos, impresionantes travellings, rupturistas cámaras en mano, abigarrados planos holandeses, asquerosos planos detalles… Berger se contagia de esta manera de la electrizante superficialidad de Macao (debidamente contrastada con la pura espiritualidad de Hong Kong, según la orientalizante mirada foránea del director), que él describía así en la rueda de prensa: "Macao es el lugar más electrizante que he visitado. Vienes y es un ataque a los sentidos: es más ruidoso, más colorido, más bullicioso, las luces son más brillantes que en cualquier otra ciudad. [...] En un mundo de abundancia como Macao, hay un personaje que está tan perdido y necesita reencontrar su alma, su centro espiritual. Así que ese contraste se encontró a la perfección en Macao. Creo que uno puede perderse mucho en un mundo tan lleno de cosas y opciones", traducción libre de “Macau is the most electrifying place I´ve been to. You come and it's an attack on the senses, it's louder, it's more colorful, it's more boisterous, the lights are brighter than in any other city. [...] In a world of abundance, which is Macau, there´s a character who´s so lost and really needs to find his soul again, his spiritual center. So that contrast was perfectly found in Macao. I think you can get lost very much in a world that is so full of things and choices.”
Como la superior Cónclave, Ballad of a small player es el tránsito de un perdido protagonista hasta el reencuentro de la fe. Colin Farrel interpreta a Lord Doyle, un infantiloide, falsamente elegante, vulnerable, chapucero, desconsolado y excéntrico ludópata empedernido en plena decadencia y crisis. Lo hace combinando en su extraordinaria actuación la expresividad más explosiva y física con la sutileza esencial de gestos menos perceptibles que dan cuenta de la vulnerabilidad de esta alma en pena de Macao. Farrel decía de su personaje que: "Lord Doyle simplemente representa al alma perdida en un entorno extraterrestre muy extraño, de una energía increíblemente alta y un riesgo increíblemente alto. Es simplemente alguien que, como muchos de nosotros en este planeta, ha perdido el rumbo. [...] Está al borde del precipicio, justo antes de caer en el vacío de su propia insignificancia, en el vacío que puede ser la oscuridad de vivir sin sentido ni valor. Su brújula moral es inexistente", traducción libre de: “Lord Doyle just represents the lost soul in a very strange otherworldly environment of incredibly high energy and incredibly high stakes. He's just somebody who, like many of us on this planet, has lost his way. [...] He is on the precipice just before falling into the vacuum of his own kind of insignificance and the vacuum that can be the darkness of living without any meaning or sense of worth. His moral compass is non-existent.”
El problema llega cuando Berger intenta dotar de sustancia a su ejercicio formal, trascendiendo el hedonismo. Los trucajes argumentales que añade a la novela original de Lawrence Osborne se sienten como rupturas, los giros argumentales no sorprenden, el pasado de Lord Doyle es trazado con obviedad y muy a brocha gorda, la relación amorosa y los elementos fantásticos no están suficientemente desarrollados, las resoluciones son forzadas, etc., lo que hace que, aunque entendamos conceptualmente el viaje del protagonista, carezcamos de total conexión empática.

publicado el 10.10.2025